Libros

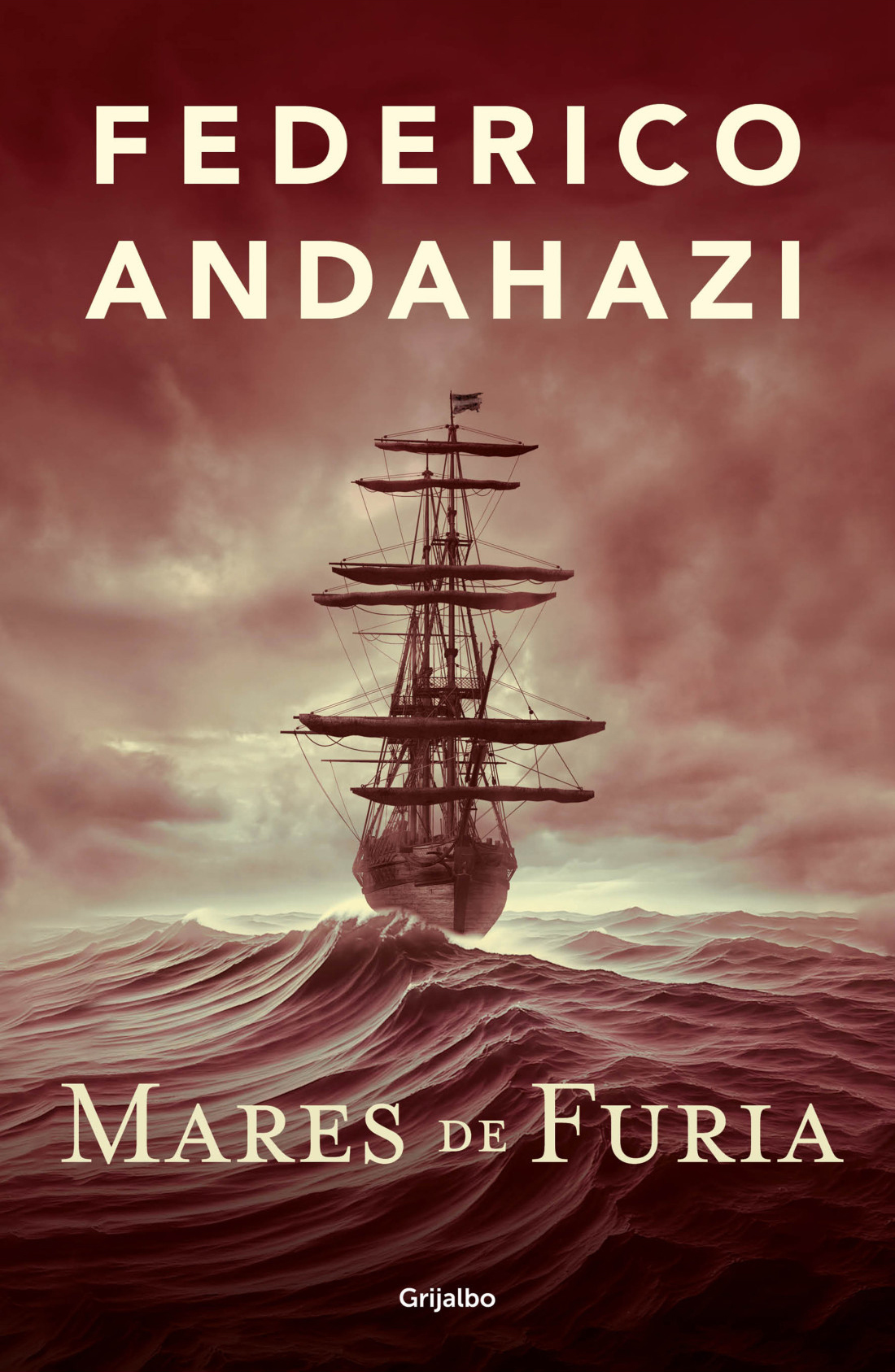

MARES DE FURIA
¡Bienvenidos a la Fragata Negra! ¡Bienvenidos al arca del fin del mundo!
Lo primero que deben saber es que no se han embarcado aquí para salvarse del diluvio universal, sino para provocarlo.
A bordo de este barco viajamos nosotros, las bestias más temibles que hayan visto los siete mares. Seremos el Leviatán, el apocalipsis de España, el dragón de siete cabezas, diez cuernos y cuarenta y dos cañones. La sombra larga de La Argentina será promesa de castigo y muerte; cada vela desplegada, un presagio de ruina y cada disparo llevará la furia de mil tormentas.
A bordo de la fragata La Argentina, el marino Hyppolite Bouchard da la vuelta al mundo desatando su furia. Protagonista en las guerras de independencia, a su paso por el Pacífico, destruye las costas de California en 1818 y hace flamear la bandera azul y blanca sobre sus ruinas.
Con un estilo que evoca las grandes novelas de aventuras y piratas, Federico Andahazi nos sumerge en un relato épico en el que la gloria y la ambición se entrelazan en un torbellino de intrigas políticas, batallas navales y tesoros ocultos. Mares de Furia retrata los últimos estertores de la España colonial en América y expone los intereses cruzados, las alianzas frágiles y las pasiones que impulsaron a esos hombres a desafiar imperios. Entre corsarios leales, idealistas fervorosos y oportunistas, la lucha por la independencia no solo fue un acto de heroísmo, sino una apuesta arriesgada donde cada uno jugaba su propio destino, mientras escribía la historia de un nuevo mundo.
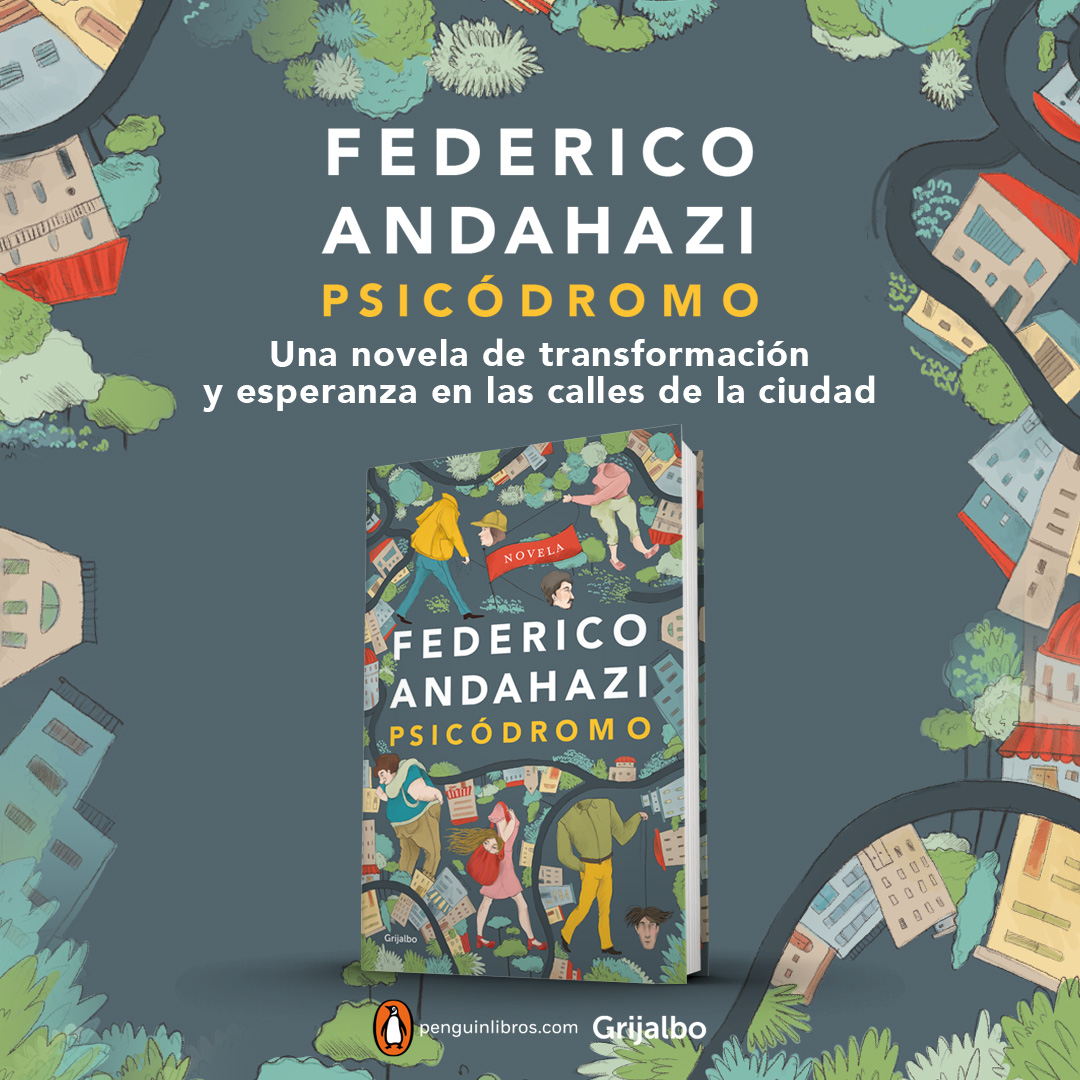
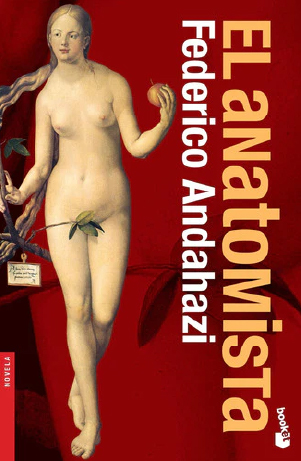
El anatomista
El héroe de esta novela es Mateo Colón, un anatomista del Renacimiento que al enamorarse de una prostituta veneciana, Mona Sofía, emprende la búsqueda de algún tipo de pócima que le permita conseguir su amor. El anatomista da comienzo así, nada más ni nada menos, a la ardua exploración de la misteriosa naturaleza de las mujeres. Es nuestro héroe un verdadero adelantado, y en su audacia decide experimentar con prostitutas y, algo totalmente prohibido en la época, con la disección de cadáveres. Lo que descubre Mateo Colón en pleno siglo XVI es, tal como lo fuera América para su homónimo, una “dulce tierra hallada”: el Amor Veneris, equivalente anatómico del kleitoris, hasta entonces desconocido en Occidente. Es una noble señora castellana la que da cuenta del poder de este descubrimiento. Cuando intente hacerlo público, Colón deberá enfrentar otro poder: el de la despiadada Inquisición. A partir de aquí se verá envuelto en un proceso vertiginoso.
Federico Andahazi ha construido una novela apasionante a partir de la historia de uno de los médicos más sobresalientes del Renacimiento.
Ha recreado la época no sólo en sus costumbres sino en su sistema perverso de pensamiento. El autor le imprime un ritmo sostenido al relato así como al impecable manejo de la intriga –sin soslayar el humor y la ironía- que convierten a El anatomista, y a su autor, en una impactante y bienvenida revelación.]
Editorial Planeta
“Un innovador trabajo de ficción. Este es uno de esos raros libros que aparecen cada tanto. Es provocador, y tiene un buen trabajo de investigación sobre el tema en cuestión.”
The New York Times
“Lo leí de un trago, me admiré primero, pero luego pensé: ¿qué es, osadía o insolencia?
Norman Mailer
“Argumentos metafísicos se alternan con sorpresas dignas de una trama de suspenso.”
Le Figaro
“Federico Andahazi ha tomado algunas libertades en sus fuentes históricas. Él nos traslada, sobre todo a una fantasía erudita, erótica, filosófica y muy irónica también”.
Le Nouvel Observateur (Francia)
“El argentino Federico Andahazi teje una bella historia de amor a partir de un personaje que existió”.
Agence France-Presse (Francia)
“Federico Andahazi ha construido una novela apasionante a partir de la historia de uno de los médicos más sobresalientes del Renacimiento. Ha recreado la época no sólo en sus costumbres sino en su sistema perverso de pensamiento. El autor le imprime un ritmo sostenido al relato así como al implacable manejo de la intriga -sin soslayar el humor y la ironía- que convierten a El anatomista, y a su autor, en una impactante y bienvenida revelación”.
La República (Colombia)
“Hasta el más humilde vendedor de libros de La VIII Bienal del Libro sabía que “El anatomista” sería un éxito. Lo que ninguno esperaba – ni el mismo equipo de la Editorial Relume-Damará – era que el ritmo de ventas de la novela del argentino Federico Andahazi fuese tan bueno: bastaron veinte días para agotar la primera edición de diez mil ejemplares, algo inédito en la historia de la pequeña editorial.”
Diario de Pernambuco (Brasil)
“La historia y la ficción son mezcladas magistralmente por Federico Andahazi, quien logra articular con inteligencia narrativa e ironía demoledora una excelente novela.”
Venevisión (Venezuela)
“Aunque esté situada en la Venecia del siglo XVI, la novela El anatomista de Federico Andahazi no podría ser más contemporánea en su ingenio, sus giros irónicos, y sus temas: la hipocresía, la censura y la naturaleza de la sexualidad. (…)
Basada en un hecho real, El anatomista es una excursión completamente fascinante al Renacimiento italiano, tan evocativa de épocas y lugares como el trabajo de Umberto Eco. Sobre todo, es una novela audaz que expone no solamente la hipocresía social de nuestros días, sino también los prejuicios y los tabúes sexuales que están todavía entre nosotros desde hace cuatrocientos años. Brillantemente traducida del español por Alberto Manguel, El anatomista presenta a los lectores americanos este nuevo escritor de consumado ingenio y subversivo instinto.”
Amazon.com
“(El anatomista) Escrita con más de un guiño a Gabriel García Márquez, la novela fluye con una prosa de ensueño y con frecuentes imágenes sublimes.
El anatomista es de la escuela del Realismo mágico y tiene un certero humor negro con reminiscencias a Gabriel García Márquez y a Salman Rushdie en El último suspiro del moro”.
Frank Magazine (Inglaterra)
“El anatomista es la consagración definitiva de un novelista argentino contemporáneo.
(…)
Bien, por El anatomista, que seguramente tendrá muchos lectores capaces de admirar el talento de su autor”.
Sergio Mejía Echavarría, El colombiano (Colombia)
“El anatomista es la recreación del debate que enfrenta a la moral religiosa con la amoralidad de la ciencia, en un momento en el que el mundo teológico sigue todavía sustentado por los poderes terribles de la verdad “revelada” y los aún más terribles del “estado policiaco” impuesto por la inquisición. Andahazi ha sabido entrar en esta querella de época.
El género novelesco, que es historia en imágenes y comportamientos, metáfora e incluso transgresión, adquiere en este sabroso relato el tono edificante de ua obra que busca los orígenes del placer”.
Oscar Collazos, Tinta fresca (Colombia)
Premio Fundación Fortabat 1996
“El anatomista no contribuye a exaltar los valores más elevados del espíritu humano”
Amalia Lacroze de Fortabat
PRÓLOGO
LA PRIMAVERA DE LA MIRADA
“¡0h, mi América, mi dulce tierra hallada!”, escribe Mateo Realdo Colombo (o Mateo Renaldo Colón, según consigna la rúbrica hispanizada) en su De re anatomica1. No es esta una prorrupción presuntuosa a guisa de ¡Eureka!, sino un lamento, una amarga parodia de sus propios avatares y de su infortunio, proyectada sobre la figura de su tocayo genovés, Cristóphoro. Un mismo apellido y, acaso, un mismo destino. No los une parentesco y la muerte de uno sucede apenas a doce años del nacimiento del otro. La “América” de Mateo es menos remota e infinitamente más breve que la de Cristóbal; de hecho, no excede en mucho las dimensiones de la cabeza de un clavo. Sin embargo, debió permanecer silenciada hasta la muerte de su descubridor y, pese a la insignificancia de su tamaño, no provocó menos revuelos.
Es el Renacimiento. El verbo es Descubrir: Es el ocaso de la pura especulación a priori y de los abusos del silogismo, en favor de la empiria de la mirada. Es, exactamente, la primavera de la mirada. Quizá Francis Bacon en Inglaterra y Campanella en Italia repararon en el hecho de que mientras los escolásticos derivaban en los repetidos laberintos del silogismo, el bruto de Rodrigo de Triana, a la misma hora, gritaba “¡Tierra!” y, sin saberlo, precipitaba la nueva filosofía de la mirada. La escolástica —la Iglesia finalmente lo comprendió— no era demasiado rentable o, al menos, representaba menos utilidades que la venta de indulgencias desde que Dios decidió pedir dinero a los pecadores. La nueva ciencia es buena siempre que sirva para acercar oro. Es buena siempre que no exceda la verdad de las Escrituras y es mejor aún si se trata de la escritura de bienes. Conforme el sol empezaba a detener su marcha alrededor de la Tierra –cosa que no ocurrió desde luego de un día para otro–, del mismo modo la geometría se rebelaba a la llanura del papel para colonizar el espacio tridimensional de la topología. Es este el mayor logro de la pintura renacentista: si la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos –así lo anuncia Galileo–, la pintura habrá de ser la fuente de la nueva noción de la naturaleza. Los frescos del Vaticano son una epopeya matemática, tal como lo testimonia el abismo conceptual que separa la Natividad de Lorenzo de Mónaco de El triunfo de la cruz, que cubren el ábside de la Capella della Pietá. Por otra parte, pero por causas semejantes, no hay cartografía que quede en pie. Cambian los mapas del cielo, los de la Tierra, los de los cuerpos. Allí están los mapas anatómicos que son las nuevas cartas de navegación de la cirugía… Y entonces volvemos a nuestro Mateo Colón.
Alentado quizá por la homonimia con el almirante genovés, Mateo Colón decidió que también su destino era descubrir. Y se hizo a sus mares. Ciertamente, no eran las suyas las mismas aguas que las de su tocayo. Fue el más grande explorador anatómico de Italia y entre sus descubrimientos más modestos se cuenta, nada menos, el de la circulación de la sangre, anticipándose a la demostración del inglés Harvey (De motus cordes et sanguinis), aunque incluso este descubrimiento es menor respecto de su “América”.
Lo cierto es que Mateo Colón no pudo ver nunca su hallazgo publicado, hecho este que ocurrió el mismo año de su muerte en 1559. Con los Doctores de la Iglesia había que ser cuidadoso; sobran los ejemplos: tres años antes, Lucio Vanini se “hizo” quemar por la Inquisición a despecho, o quizás a causa, de su declaración acerca de que no diría su opinión sobre la inmortalidad del alma hasta que fuera “viejo, rico y alemán” 2. Y ciertamente el descubrimiento de Mateo Colón era más peligroso que la opinión de Lucio Vanini. Sin contar con la aversión que nuestro anatomista sentía por el fuego y por el olor de la carne quemada, más aún si se trataba de la suya.
El XVI fue el siglo de las mujeres. La semilla que cien años antes sembrara Christine de Pisan florecía en toda Europa con el dulce perfume de El dictado de los verdaderos amantes. No es en absoluto casual que el descubrimiento de Mateo Colón haya tenido lugar en el tiempo y en el sitio en que aconteció. Hasta el siglo XVI, la Historia estaba narrada por la grave voz masculina. “Allí donde se mire, allí está ella con su infinita presencia: del siglo XVI al XVIII, en la escena doméstica, económica, intelectual, pública, conflictual e incluso lúdica de la sociedad, encontramos a la mujer. Por lo común, requerida por sus tareas cotidianas. Pero presente también en los acontecimientos que constituyen, transforman o desgarran la sociedad. De arriba abajo de la escala social, ocupa el conjunto de los espacios y de su presencia hablan constantemente quienes la miran, a menudo para asustarse”, declaran Natalie Zemón y Arlette Farge en Historia de las mujeres3.
El descubrimiento de Mateo Colón irrumpe, precisamente, cuando los ámbitos de las mujeres —siempre de puertas adentro— comienzan, de a poco y sutilmente, a salir extramuros desde los beatarios y los monasterios, desde los prostíbulos o desde la cálida pero no menos monástica dulzura del hogar. La mujer, tímidamente, se atreve a discutir con el hombre. Con cierta exageración, se ha llegado a decir que en el siglo XVI se libra la “batalla de los sexos”. Cierto o no, el asunto de las incumbencias de las mujeres se instala como tema de discusión entre los hombres.
Bajo estas circunstancias, ¿qué era la “América” de Mateo Colón? Ciertamente el límite entre descubrimiento e invención es mucho más difuso de lo que pudiera parecer a simple vista. Mateo Colon —es hora de decirlo— descubrió aquello con lo que, alguna vez, todo hombre soñó: la mágica llave que abre el corazón de las mujeres, el secreto que gobierna la misteriosa voluntad del amor femenino. Aquello que, desde el comienzo de la Historia buscaron brujos y hechiceras, chamanes y alquimistas —mediante la infusión de toda clase de hierbas o el favor de dioses o demonios— , en fin, aquello que siempre anheló todo hombre enamorado, herido por el desamor del objeto de sus desvelos y su desdicha. Y, por cierto, aquello con lo que soñaron monarcas y gobernantes, por la sola ambición de omnipotencia: el instrumento que sojuzgara la volátil voluntad femenina. Mateo Colón buscó, peregrinó y, finalmente, halló su “dulce tierra” anhelada: “el órgano que gobierna el amor en las mujeres”. El Amor Veneris —tal el nombre con que el anatomista lo bautizara, “si me es permisible poner nombre a las cosas por mi descubiertas”— constituía un verdadero instrumento de potestad sobre el escurridizo –y siempre oscuro– albedrío femenino. Por cierto, semejante hallazgo presentaba más de una arista: “¿A qué calamidades no se vería confrontada la cristiandad si del femenino objeto del pecado se apoderaran las huestes del demonio?”, se preguntaban, escandalizados, los Doctores de la Iglesia. “¿Qué sería del rentable negocio de la prostitución, si cualquier pobre contrahecho pudiera hacerse del amor de la más cara de las cortesanas?”, se preguntaban los ricos propietarios de los espléndidos burdeles de Venecia. O, lo que sería peor aún, ¿qué sucedería si las hijas de Eva descubrieran que llevan en el medio de las piernas las llaves del cielo y del infierno?
El descubrimiento de la “América” de Mateo Colón fue también –y en su medida– una épica quebrantada por la letanía de un réquiem. Mateo Colón fue tan feroz y despiadado como Cristóbal; como aqué –y dicho con la misma literal propiedad–, fue un colonizador brutal que reclamaba para sí el derecho sobre las tierras descubiertas: el cuerpo de la mujer.
Pero, por otra parte, además de lo que significaba el Amor Veneris, otra polémica habría de suscitar lo que era este órgano. ¿Existe el órgano que describió Mateo Colón? Es esta una pregunta inútil que, en cualquier caso, habría que reemplazar por otra: ¿Existió el Amor Veneris? Las cosas son, finalmente, las voces que las nombran. Amor veneris, vel Dulcedo Apeleteur? tal el nombre con que su descubridor bautizó a su órgano?, tenía un contenido fuertemente herético. Si el Amor Veneris coincide con el menos apóstata y más neutro kleitoris (cosquilleo) –que alude a efectos antes que a causas– es un asunto que habrá de preocupar a los historiadores del cuerpo. El Amor Veneris existió por razones diferentes de las de la anatomía; existió por cuanto no sólo fundó una nueva mujer, sino que además promovió una tragedia. Lo que sigue es la historia de un descubrimiento.
Lo que sigue es la crónica de una tragedia.
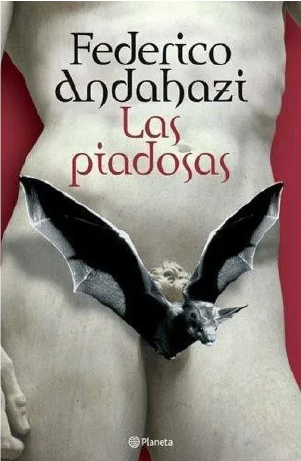
Las piadosas
El verano de 1816 en Villa Diodati parece promisorio. Los personajes no pueden ser más ilustres: Lord Byron, Percy y Mary Shelley, Claire Clairmont y el Dr. Polidori, secretario privado de Byron. Polidori es quien resulta clave para Las Piadosas. ¿Por qué? Alguien se ha fijado en él para confiarle un terrible secreto. El enigma quedará revelado por la prosa envolvente y seductora de Federico Andahazi, el autor de El Anatomista. Como en su libro anterior, Andahazi descubre regiones insospechadas, turbadoras, de la sexualidad. Y construye en Las Piadosas la intriga de una verdadera novela gótica moderna en torno a personajes y situaciones que difícilmente se olvidarán.
Editorial Planeta
“Las piadosas tiene un fuerte sabor gótico que puede ser comparable a Fantasmagoriana con insinuaciones eróticas. Con una deliberada torsión a la novela de vampiros… proporcionando el fondo para otra irónica y literaria novela sobre los grandes temas, sexo y literatura”.
Veredicto: ¡Cautivante!
The New Writer (Inglaterra)
“Homenaje a Frankenstein, la brillante novela del argentino Andahazi es el pretexto para una reflexión sobre el sentido de la creación literaria.
(…)
Joven escritor argentino dotado de una imaginación, por lo menos abundante, Federico Andahazi ha encontrado la fuente de su prosa en una fascinante matriz ficcional, que en otros tiempos ha inspirado a Emmanuel Carrère para su Bravoure y a Paul West para El médico de Lord Byron.
(…)
Pretexto para una bella reflexión sobre el sentido y la paternidad de la creación literaria, pero reflexión que Federico Andahazi aborda aquí de una manera tan sensual como original, por intermedio de una ficción cautivante”.
Emmanuelle Deschamps, Les inrockuptibles (Francia)
“Mezclando elementos típicos de la literatura gótica con otros de varias procedencias (la novela epistolar, el cuento policial, la ficción científica), Andahazi construyó en torno de un núcleo histórico-ficcional intrigante una especie de circo freak, cuya principal atracción es la propia literatura”.
(…)
“Es un libro fluido, no pretencioso -a pesar de sus frecuentes alusiones literarias-, que combina con habilidad los ingredientes del entretenimiento y de la reflexión”.
Folha de S. Paulo
“¿Es o no es un comienzo capaz de excitar la curiosidad? Sin duda que sí, y no sorprende dada la habilidad de Andahazi como constructor de mecanismos narrativos y su destreza para mantener en vilo al lector hasta el final, algo que ya demostró con su novela anterior, El anatomista.”
La Nación
“Me devoré a mordiscos, y en muy poco tiempo, la segunda novela de Federico Andahazi, Las piadosas”.
Guadalupe Loaeza, Reforma (México)
“En esta novela breve (Andahazi) nos mete en un mundo retorcido, repulsivo, emparentado con los más oscuros cuentos de H.P. Lovecraft. Hay que reconocer que Andahazi se vale del morbo de sus lectores pues difícilmente uno puede evitar llegar al final, una vez pasadas las primeras hojas.”
El Mercurio (Chile)
“Astuto maestro de la subversión de historias, Andahazi ha vuelto con algo original, refrescante y recomendable para quien este levemente cansado de las historias de poetas livianos”.
Richard Pedley, Jersey Evening Post (Inglaterra)
“Una novela profunda sobre la avidez, el libertinaje, la fealdad y la venganza”.
Revista Manchete (Río de Janeiro)
“Andahazi construyó con maestría una novela gótica horripilante, sensual y por momentos escatológica. Una mezcla fascinante que esconde en sus entrañas varias metáforas sobre la paternidad literaria”.
Jornal do Brasil (Río de Janeiro)
“La novela (Las piadosas) se convierte en un homenaje a la literatura, donde la ficción está construida de misteriosos despojos, de fragmentos de memorias ajenas y casi siempre irreconocibles. En un magistral ejercicio narrativo, sin concesiones, el autor consigue hacer pasar al lector a ese otro lado de las cosas, donde la realidad se torna tan borrosa como los perfiles inquietantes de cualquier ciudad, sobre todo, cuando atañe a una realidad invisible, fugitiva, desconocida, caótica, y a menudo intolerable, engañosa y hasta desleal.
Las piadosas es un buen ejemplo de la vitalidad de la literatura argentina contemporánea: “dice lo que no se puede decir”. Andahazi ha creado un trabajo de seducción y competencia a la vez con el lector. La clave de su éxito está en la habilidad que demuestra al compaginar los elementos extraordinarios con los verosímiles.”
Milton Aguilar, Las últimas noticias. (Chile)
“Con un buen dominio del lenguaje al servicio de una prosa ágil, Andahazi teje una historia que comienza como un interesante relato de terror sobrenatural, pero que pronto se va transformando en un thriller erótico con marcados tintes de caricatura.”
Andrés Aguirre, Leer. (Chile)
“Las piadosas es un relato de sólida calidad narrativa y pródiga abundancia documental que ubica a Andahazi en la primera línea de la narrativa latinoamericana.”
El Centro (Chile)
“Las Piadosas es un libro ingenioso e inteligente. Andahazi opera con maestría los símbolos mitológicos de los sentimientos más recónditos.”
Gazeta Mercantil (S. Pablo)
“Un ocurrente y travieso drama acerca del nacimiento del monstruo en la forma del gótico. Las piadosas se lee al paso de una avalancha alpina, y el retorcido desenlace es una inteligente y misteriosa eyaculación.”
Rachel Holmes, Amazon.com
“Esta es una novela que desde las primeras líneas atrapa al lector y lo hunde en un mundo oscuro que sirve de caldo de cultivo para historias de monstruos que acechan la tranquilidad de la vida de hombres comunes y corrientes.
(…)
Y como todo buen misterio, se puede decir sólo una cosa más de esta novela: léanla”.
El economista (México)
“Romántica lujuria: Andahazi sabe conducir a sus personajes hacia situaciones límite.
(…)
El ritmo es vertiginoso. Todo transcurre con velocidad de relámpago y Andahazi permite que su relato sea disfrutable de principio a fin.
(…)
Andahazi ha logrado un libro cuyas virtudes principales son la amenidad y la ironía”.
Andrés de Luna, Hoja por hoja (México)
“El autor -que asumió la investigación de personajes históricos y situaciones- concibe una novela que atrapa al lector por la textura de su fina sintaxis y la riqueza de su lenguaje.
(…)
Recorriendo minuciosamente todas las emociones humanas aún aquellas que podríamos definir como extremas, Federico Andahazi impregna a su relato de abundante humor, lo que torna la lectura una experiencia singularmente disfrutable.
(…)
Como El anatomista, esta obra está contraindicada para lectores excesivamente prejuiciosos. Las piadosas es en cambio, una plausible experiencia de lectura para quienes aspiran a acercarse a la producción de un inquieto narrador que propone un estilo iconoclasta, controvertido y transgresor”.
Hugo Acevedo, La República (Uruguay)
“Pocos libros nos llevan a la certeza de encontrarnos ante una gran obra de un gran autor. También, pocos, muy pocos libros se dejan leer con la ansiedad del goce, y la emoción por la historia. Las piadosas, del autor argentino Federico Andahazi, es una de esas pocas obras”.
Periódico de Puebla (México)
“Se percibe en Andahazi un autor lleno de ideas, consciente de rescatar, a fines del siglo XX, la tensión del relato de terror y de misterio para la literatura, y valorar -en tiempos en que ha hegemonizado el discurso el criterio de “la autonomía del lenguaje”- las maravillosas posibilidades de los contenidos. Temas, símbolos, tramas, historias, inspiración, musas: aquello que ha sido tan desechado por algunas vertientes contemporáneas de la literatura, es traído al tapete por Andahazi, admirador evidente de viejos hábitos culturales y literarios”.
Andrea Blanqué, El país cultural (Uruguay)
PRIMERA PARTE
1
Las nubes eran catedrales negras, altas y góticas que de un momento a otro habrían de derrumbarse sobre Ginebra. Más allá, al otro lado de los Alpes de Saboya, la tormenta anunciaba su ferocidad dando azotes de viento que enfurecían al apacible lago Leman. Acosado entre el cielo y las montañas, como un animal acorralado, el lago se rebelaba echando coces de caballo, zarpazos de tigre y coletazos de dragón, todo lo cual resultaba en un oleaje tumultuoso. En una recóndita concavidad abierta entre los peñascos que se precipitaban perpendiculares hasta hundirse en las aguas, se extendía una pequeña playa: apenas una franja de arena semejante a un cuarto de luna, menguante cuando las aguas subían y creciente en la bajamar. Aquella tempestuosa tarde de julio de 1816, junto a la cabecera del muelle que limitaba el extremo oeste de la playa, amarró una pequeña embarcación. El primero en descender fue un hombre rengo que se vio obligado a hacer equilibrio para no caer en las fauces de las aguas, cuya iracundia se descargaba contra la estructura de la endeble escollera que, sobrevolada por las gaviotas, presentaba el aspecto de una fantasmagórica osamenta varada. Una vez en tierra, el recién llegado se aferró con un brazo a uno de los palos y, extendiendo el otro, ayudó a bajar al resto de sus acompañantes: primero a dos mujeres y luego a otro hombre. El grupo emprendió la caminata a lo largo del muelle hacia la tierra firme, como lo haría una troupe de torpes y alegres equilibristas, sin demorarse a esperar a que descendiera un tercero quien, no sin dificultades, tuvo que arreglárselas completamente solo. Iban en fila contra el viento y la pendiente, hasta llegar —empapados, divertidos y jadeantes— a la casa situada en la cima del pequeño promontorio de la Villa Diodati. El tercer hombre caminaba con pasos cortos y ligeros, taciturno y sin levantar la vista del suelo, como un perro que siguiera la huella de su amo. Las mujeres eran lady Mary Godwin Wollstonecraft y su hermanastra, Jane Clairmont. La primera, pese a que aún era soltera, reclamaba para sí el derecho de llevar el apellido del hombre con el que habría de casarse: Shelley; la segunda, por razones menos conocidas, había renunciado a su nombre y se hacía llamar Claire. Los hombres eran Lord George Gordon Byron y Percy Bysshe Shelley. Pero ninguno de estos personajes interesa demasiado en esta historia, salvo aquel que descendió último del barco, el que caminaba solitario y rezagado: John William Polidori, el oscuro y despreciado secretario de Lord Byron.
Los sucesos de aquel verano en la Villa Diodati son suficientemente conocidos. O al menos algunos de ellos. Sin embargo, el hallazgo de cierta correspondencia que habría sobrevivido al Dr. Polidori, el sombrío autor de The Vampyre, revelaría otros episodios, hasta ahora desconocidos, en torno a su vida y, más aún, echaría luz sobre las razones de su trágica y precoz muerte.
Según se consigna, The Vampyre constituiría el primer relato de vampiros, la piedra basal sobre la que habrían de sucederse incontables historias, hasta el punto de convertir el vampirismo en un verdadero género, cuya cúspide —al menos en orden de trascendencia— alcanzara Bram Stoker con su conde Drácula. No existe historia de vampiros que no guarde una deuda de gratitud con el satánico Lord Ruthwen que pergeñara John Polidori. Sin embargo, los sucesos que envuelven el nacimiento de The Vampyre parecen ser tan sombríos como el propio relato. Se sabe que no existe cosa más dudosa que la paternidad. Afirmación que, naturalmente, podría hacerse extensiva a los vástagos literarios. Aunque los repetidos incidentes relativos al plagio —acusaciones remotas y recientes, comprobadas o descabelladas— parecieran ser intrínsecos a la literatura y tan antiguos como ella, en el caso de The Vampyre las disputas no se suscitaron justamente por reclamos de propiedad. Al contrario, por alguna extraña razón, nadie quiso reconocer como propia a la maléfica criatura que estaba llamada a abrir caminos. El cuento se publicó en 1819 y llevaba la firma de Lord Byron; pero nótese la paradoja: mientras aceptaba su responsabilidad en el —digámoslo así— confuso embarazo de Claire Clairmont, Byron rechazaba furiosa y vehementemente todo parentesco con The Vampyre, atribuyendo la “culpabilidad” a su secretario, John William Polidori. Y así quedó escrita la historia.
Ahora bien, un relato tan tétrico como The Vampyre no podía, desde luego, tener un origen menos tenebroso que su contenido. Es sabido que, luego de la muerte de Polidori, se halló en su poder una considerable cantidad de cartas, documentos y escritos que habrían de agregar datos indeseables a las biografías de varios ilustres personajes, quienes, con entera justicia, hubieran pretendido para sí una pacífica posteridad.
La correspondencia en cuestión no es novedosa. O, más bien, las absurdas y escandalosas instancias jurídicas, académicas y hasta políticas por las que dichos documentos debieron atravesar son bastante conocidas. Las polémicas acerca de su autenticidad fueron una verdadera guerra. Se dieron a conocer los informes de los expertos, los resultados de las pruebas caligráficas, las ambiguas declaraciones de los testigos, las airadas desmentidas de los actores más o menos involucrados. Pero lo que nunca, lo que jamás se conoció públicamente es el contenido de una sola de las cartas ya que, según se dijo, se habrían quemado en el incendio que destruyó los archivos del juzgado en 1824. Y era previsible. Pero los escándalos, pese a la magnitud y a la ilusión de eternidad que puedan provocar, suelen ser tan efímeros como el tiempo que los separa del siguiente y acaban invariablemente sepultados por toneladas de papel y ahogados en ríos de tinta. El férreo silencio de los involucrados, el progresivo desinterés del público y, finalmente, la muerte de todos los actores sumió en el olvido la controvertida documentación de la cual, por otra parte y según se afirmaba, no habían quedado más que cenizas. Lo único que sobrevivió fue el no menos dudoso diario de John William Polidori.
Como el lector ya habrá de sospechar, se impone un inevitable “sin embargo…” Efectivamente, por razones completamente azarosas, poco tiempo atrás, estando yo en Copenhague, entró en contacto conmigo un amabilísimo personaje que se presentó como el último de los teratólogos, un exégeta de los antiguos textos referidos a monstruos, una suerte de arqueólogo del horror, buscador de cuanto testimonio hubiesen dejado en su espantoso paso por el mundo los míticos teratos; en fin, un taxonomista de nuevos y temibles leviatanes humanos. Era un hombre pálido y longilíneo, de una anacrónica elegancia; fue una breve conversación durante la noche prematura del invierno danés en el Norden Café, frente a la fuente de las cigüeñas, allí donde muere la calle Klareboderne. Según me dijo, estaba enterado de un reciente artículo mío sobre el tema que lo ocupaba y se vio tentado de intercambiar conmigo alguna información. No era mucho lo que yo podía ofrecerle, de modo que no tuve otro remedio que confesarle mi condición de neófito en materia teratológica; se mostró sorprendido de que, siendo yo oriundo del Río de la Plata, ignorara la versión que señalaba que el destino último de buena parte de la correspondencia de John William Polidori habría sido, presumiblemente, un antiguo caserón otrora perteneciente a cierta tradicional familia porteña de remota ascendencia británica. Mi pintoresco interlocutor nunca había estado en Buenos Aires y las referencias con las que contaba eran pocas e imprecisas. Sin embargo, de acuerdo con la vaga semblanza que hiciera de la casa y según su emplazamiento “cercano al Congreso”, no tuve dudas de cuál se trataba. Era un ruinoso palacete que, por curiosa coincidencia, me era absolutamente familiar. Infinidad de veces había pasado yo por la puerta de aquella extemporánea casa de la calle Riobamba, cuya arquitectura inciertamente victoriana jamás se adecuó a la fisonomía porteña. Nunca habían dejado de sorprenderme ni la desproporcionada palmera que —en el centro mismo de la ciudad de Buenos Aires— se elevaba por encima de los siniestros altos ni la reja que precedía al atrio, hostil y amenazante, eficaz a la hora de disuadir a cualquier inopinado vendedor ambulante de aventurarse más allá del portón.
Apenas hube llegado a Buenos Aires, no vacilé en relatar mi conversación de ultramar a mi amigo y colega Juan Jacobo Bajarlía —sin dudas nuestro más informado estudioso del género gótico—, quien se ofreció de inmediato a oficiar de Caronte en el infernal periplo porteño que se iniciaba a las puertas del caserón de la calle Riobamba. Me adelanto a decir que, gracias a sus artimañas de abogado y a sus argucias de escritor, llegamos, luego de infinitas indagaciones, hasta los presuntos documentos.
En honor a un compromiso de discreción, me es imposible revelar más detalles acerca del modo en que, finalmente, dimos con los supuestos “documentos”. Y si me amparo en la cautelosa anteposición del adjetivo supuestos y en las precavidas comillas, lo hago en virtud de la sincera incertidumbre: no podría afirmar que tales papeles no fueran apócrifos ni tampoco lo contrario, porque en rigor no tuve la oportunidad siquiera de tenerlos en mis manos.
En realidad, durante la entrevista en el viejo caserón, no vi ningún original: nuestro anfitrión —cuya identidad me excuso de revelar— en parte nos leyó y en parte nos relató el contenido de los numerosos folios encarpetados, unos papeles fotostáticos ilegibles casi por completo. Las dimensiones del sótano, entre cuyas cuatro oscuras paredes nos encontrábamos, no pudieron abarcar el volumen de nuestro asombro. Como no nos estuviera permitido conservar ningún testimonio material —ni una copia ni tan siquiera una anotación—, lo que sigue es, a falta de memoria literal, una laboriosa reconstrucción literaria. La historia que resultó de la concatenación de las cartas —fragmentos apenas— es tan fantástica como inesperada. A punto tal que la genealogía de The Vampyre sería, apenas, la llave que develaría otros increíbles hallazgos atinentes al concepto mismo de paternidad literaria.
En lo que a mí concierne, no le otorgo ninguna importancia al eventual carácter apócrifo de la correspondencia. De hecho, la literatura —a veces es necesario recurrir a Perogrullo— no reviste otro valor más esencial que el literario. Sea quien fuere el autor de las notas aquí reconstruidas, haya sido protagonista, testigo directo o tangencial, o un simple fabulador, no dudamos de que se trata de la invención de una infamia urdida por una monstruosa inventiva, cuya clasificación en el reino de los espantajos dejo por cuenta de los teratólogos. A propósito, entonces, de la veracidad —y, más aún, de la verosimilitud— de los acontecimientos narrados a continuación, me veo en la obligación de suscribirme a las palabras de Mary Shelley en la advertencia que precede a su Frankenstein: “…ni remotamente deseo que se pueda llegar a creer que me adhiero de algún modo a tal hipótesis y, por otra parte, tampoco pienso que al fundar una narración novelesca en este hecho me haya limitado, en tanto escritor, a crear una sucesión de horrores pertenecientes a la vida sobrenatural”.
Como quiera que sea, la historia se inicia, precisamente, a orillas del lago Leman en el verano europeo de 1816.
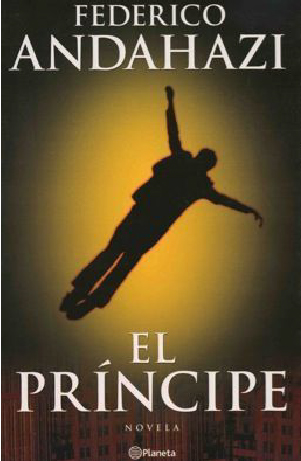
El príncipe
Ante una multitud que lo aclama desde la plaza, el padre de la patria se encarama a la barandilla del balcón principal y salta al vacío. Pero antes de llegar al suelo remonta vuelo y desaparece. Así arranca esta novela sobre los excesos del poder y la manipulación de la voluntad popular. Es la historia de Wari, el diablo, un líder nacido en el corazón de la montaña que conquista el fervor del pueblo con promesas y lo gobierna con la ilusión de una prosperidad inexistente. Cuando el presidente se retira a gozar de los frutos del poder y a aguardar un momento más propicio, junto con un consejero inmaterial y maquiavélico, todo el mundo se pregunte dónde se oculta y que trama para su regreso.
En un clima apocalíptico que nos recuerda a filmes como Blade Runner, El Príncipe presenta personajes y situaciones en tonos que van del hiperrealismo a la desmesura fantástica, dejando un espacio también para la sonrisa inteligente. Federico Andahazi, que se erigió en uno de los nuevos valores de la narrativa iberoamericana con El Anatomista, confirma ahora su talento con esta nueva obra.
Una gran novela en la que el autor consigue una sugestiva combinación de sátira política y relato alegórico para ponernos cara a cara con un asunto de rabiosa actualidad.
Editorial Planeta
“El rasgo más doloroso de esta novela profusa en complejidades es el hecho de llevar al lector a enfrentar su propia disposición para caer en la trampa de la sumisión.(…)
Que este libro pueda ser definido como “terriblemente actual” se debe al carácter poco cambiante de la naturaleza humana, a las condiciones de pasividad, conformidad y aceptación que han llevado al hombre a sufrir vejaciones y a padecer injusticias, guerras y hambrunas para satisfacer la conveniencia de unos cuantos, un poco más astutos que el resto.”
María Cristina Restrepo. Revista Cambio (Colombia)
“El autor argentino Federico Andahazi nos sorprende con una narrativa entre mitológica y descarnadamente actual.”
Juan Felipe Echeverry Jaramillo, Agenda cultural (Colombia)
“Sin duda uno de los títulos más llamativos de la Feria Internacional del libro que se lleva a cabo en Bogotá es El príncipe de Federico Andahazi.
El príncipe es un relato fantástico que, de una u otra forma, plasma la realidad política de varios países de Latinoamérica.”
Terra (Colombia)
“Una novela dictada por la desmesura, por una imaginación delirante que encierra una metáfora dolorosa, pero muchas veces cierta: más allá de nombres y apellidos, en nuestro país cualquiera de estas cosas puede suceder. En ese aspecto, Andahazi se convierte en inesperado “vengador” y nos reivindica ridiculizando los excesos que nos hacen sufrir”.
Marta Merkin, Revista nueva
LIBRO PRIMERO
La Ascensión
I
EL REINO DE LOS CIELOS
1
En las gargantas de cobre y cartón destartalado de los parlantes de los taxis errabundos como perros, propagándose paciente pero irrevocable como la chispa de una mecha tan extensa como el tiempo que separaba la medianoche del crepúsculo; en el ronquido trémulo de los camiones de basura; en el temor apocalíptico que sembraba la inexplicable demora de la salida de los diarios, cuyo retraso auguraba titulares tamaño catástrofe que nadie sabía aún qué fatalidad habrían de anunciar; en la noche larga y tormentosa de los insomnes; en la cándida placidez de los durmientes; en el enigmático alboroto nocturno de palomas que volaban en bandadas despavoridas, desorientadas, de aquí para allá, de cúpula en cúpula, como si escucharan las trompetas del anuncio del fin de todos los fines; en los cuellos de animal antediluviano de los semáforos, cuyos impares ojos verticales y contrahechos enloquecieron, parpadearon epilépticos de rojo a verde hasta quedarse en el amarillo intermitente de la más profunda ceguera; en las bocas desdentadas, hediondas y atónitas de las alcantarillas; en la vigilia vacilante de los carteles de neón que de pronto fulguraron e inmediatamente se extinguieron como estrellas, todos a una vez, dejando nubes de insectos huérfanos de luz; en el vuelo torpe y angular de los murciélagos que, confundidos por la etérea invasión de las señales satelitales y la profusión de frecuencias antagónicas, se estrellaban contra las campanas de la catedral haciéndolas doblar como si estuviesen animadas por abades invisibles y agoreros; en las carteras ya irremediablemente vacías de las putas que, desanimadas, iban abandonando la parada oscura de la recova de la estación desmintiendo aquel apotegma sobre la gran orgía del fin del mundo; en la incredulidad de las almas castigadas que habitaban las borracherías vecinas al puerto; en la indiferencia de los desesperados, de los que no tenían nada más que perder; en el súbito y temprano alboroto de las cárceles y los manicomios; en la lluvia oblicua de los televisores traicionados por el sueño; sobre los techos de fiesta necrológica de las ambulancias; en el tronar de cilindros desnudos de los motorizados; en el peso del cielo que podía mensurarse en kilohertzios de información imprecisa y contradictoria; en pregunutas que volaban de antena en antena y cuyas respuestas jamás bajaban al reino de los mortales; en cumulus nimbus hechos de megavatios que presagiaban la tormenta del final; en el ulular de las sirenas; en los corazones palpitantes de intriga; en la ciudad indefensa bajo un cielo negro que se cernía como un ultimátum, algo todavía indecible habría de ser anunciado.
La ciudad amaneció alfombrada de palomas y murciélagos muertos. Las calles estaban desiertas y los negocios no habían abierto. Eran las nueve de la mañana y los diarios continuaban ausentes. Las radios emitían el mismo silencio asmático en toda la circunferencia del dial. Los televisores seguían lloviendo a cántaros esa misma nada oblicua que anegaba los ánimos suplicantes de noticias. Los teléfonos, inútiles, no hacían otra cosa que dar la hora con la compulsión irrebatible de los locos, como si aquélla, la hora, fuese la única evidencia cierta en este mundo.
Necesitábamos, aunque más no fuera, un rumor. Pero un silencio supersticioso se fue anudando a nuestras gargantas como una boa lenta e implacable.
Nacida de un acuerdo unánime pero impronunciable, en todos nosotros se había instalado una sola y arbitraria certeza: el anuncio llegaría a las diez en punto de la mañana.
Fue la noche más larga y más sombría. En los almanaques y las efemérides, en las crónicas conmemorativas y en las letras fileteadas de los camiones, en las épicas elementales de los discursos de los actos escolares y en el dorso de los sobres de azúcar, en la última página de los diarios y en el bronce de las placas alusivas, para siempre habríamos de recordar esa fecha como Jueves de Agripina.
En efecto, nadie había dormido. Íbamos y veníamos como apóstoles en vísperas de la Resurrección. Esperábamos, nadie sabía qué, con el desasosiego de quien aguarda el Final Veredicto, como si alguien hubiese anunciado el Segundo Regreso para aquella misma noche de diciembre. Algunos combatíamos el péndulo del agobio con café o anfetaminas, otros invocábamos la calma con infusiones de hojas de tilo o, llegado el caso, a fuerza de benzodiazepinas. El humo de los cigarrillos trepaba morosamente en aquel aire espeso que, a duras penas, se cortaba con las aspas de los ventiladores. Íbamos y veníamos como tigres enjaulados. Como patéticos fantasmas enfundados en piyamas, nos asomábamos a las ventanas sin encontrar otra respuesta diferente del semblante pasmado del vecino, idéntico a nuestra propia consunción.
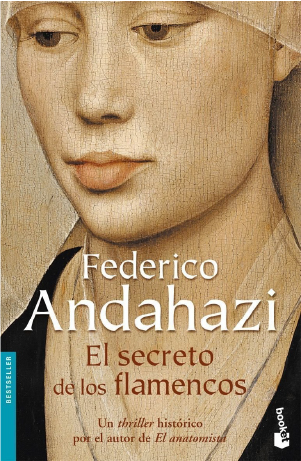
El secreto
de los flamencos
A principios del Renacimiento los maestros florentinos dominan el secreto matemático de la perspectiva, y los flamencos, el misterio alquímico de los pigmentos. No obstante, una guerra abierta entre ambas escuelas mantiene al mundo sin el pintor perfecto, aquel que domine lo mejor de ambas escuelas. Dos hechos desencadenarán los trágicos acontecimientos de esta historia: por un lado, el joven Pietro de la Chiesa, discípulo del gran maestro Monterga, aparece desnudo y degollado en un bosque de Florencia; por otro, una dama portuguesa, misteriosa y extremadamente bella, solicita los servicios de los hermanos Van Mander para ser retratada en un plazo de tiempo imposible.
Pero aún existe un tercer enigma, por el que cualquier pintor ambicioso cometería hasta las más atroces acciones: la clave que revela la composición del color en estado puro, oculta entre las líneas de un texto de San Agustín.
Editorial Planeta
“El secreto de los flamencos narra un debate en el arte y en la filosofía occidental (…). Se trata de la relación entre la sustancia y el accidente llevada al terreno de la pintura renacentista (y también: del genio artístico, del secreto de la técnica -en los orígenes de la técnica moderna-, del misterio del erotismo perverso y de la reconstrucción de un paisaje de época). Todo con una prosa veloz (es decir, moderna) y amable, legible y prolija: los ideales del narrador clásico.”
Ariel Schettini, Página 12
“Novela sobre el poder absoluto y sus nefastas consecuencias para aquél que quiera apropiárselo, El secreto de los flamencos entretiene de forma plena pero deja un resquicio inquietante en el lector que es siempre una muestra de buena literatura”.
Juan Ángel Juristo, ABC (Madrid, España)
“Andahazi logra crear con habilidad las calles y rincones de esa época de humanistas apasionados. El amor y las más bajas pasiones se manejan con tensión en el relato, que se deja leer, que casi pide una lectura urgente. El espíritu policial de toda la novela contribuye en este sentido”.
elcomercio.com
“Una novela borgeana: La historia de El secreto de los flamencos contiene datos históricos y referencias pictóricas y culturales que sirven de marco a la acción. Usar la erudición como material narrativo era un proceso habitual en las ficciones de Borges. El lector puede sospechar que hay algo borgeano circulando en toda la novela, pero esa sospecha se convierte en evidencia con las referencias directas a El Aleph.”
Sergio Olguín, Radar
“Lo más placentero de toda lectura es encapricharse en llegar al final. En El secreto de los flamencos ocurre exactamente eso, con un solo añadido: en la última página empieza otra historia en la cabeza del lector. Mejor dicho, empieza la reconstrucción de la misma novela para descubrir en qué momento su autor, el argentino Federico Andahazi tuvo la maestría de llevarnos a donde le dio la gana sin sentir la más mínima molestia”.
Diario Hoy (Ecuador)
“Un thriller en clave pictórica: Teniendo como escenario la Florencia del Renacimiento, el escritor y analista construyó en El secreto de los flamencos una trama en la que nada es lo que aparenta, recreando el mundo ilusorio de los cuadros, pero en la que campea además -a diferencia de sus otros libros- “el espíritu de Freud”.
La Prensa
“La pluma de Federico Andahazi vuelve a ubicarse en un período histórico que le es familiar. Con el innegable sustento de una amplia imaginación y evidente rigurosidad en la investigación, la novela, sin caer en la afectación, alcanza el tono y el ritmo justos para recrear la atmósfera y las emociones propias de cada una de las dos ciudades entre las que se desarrolla la trama, y embarca al lector en un creciente y seductor suspenso”.
Sandra Sofía, 3 puntos
“Por lejos, el mejor libro de Andahazi, el único best-seller en el rubro ficción que ha dado en los últimos años la Argentina”.
Pablo E. Chacón, La Primera (Chile)
1
ROJO BERMELLÓN
I
Una bruma roja cubría Florencia. Desde el Forte da Basso hasta el de Belvedere, desde la Porta al Prato hasta la Romana. Como si estuviese sostenida por las gruesas murallas que rodeaban la ciudad, una cúpula de nubes rojas traslucía los albores del nuevo día. Todo era rojo debajo de aquel vitral de niebla carmín, semejante al del rosetón de la iglesia de Santa María del Fiore. La carne de los corderos abiertos al medio que se exhibían verticales en el mercado y la lengua de los perros famélicos lamiendo los charcos de sangre al pie de las reses colgadas; las tejas del Ponte Vecchio y los ladrillos desnudos del Ponte alle Grazie; las gargantas crispadas de los vendedores ambulantes y las narices entumecidas de los viandantes, todo era de un rojo encarnado, aún más rojo que el de su roja naturaleza.
Más allá, remontando la ribera del Amo hacia la Vía della Fonderia, una modesta procesión arrastraba los pies entre las hojas secas del rincón más oculto del viejo cementerio. Lejos de los monumentales mausoleos, al otro lado del pinar que separaba los panteones pa tricios del raso erial sembrado de cruces enclenques y lápidas torcidas, tres hombres doblegados por la congoja más que por el peso exiguo del féretro desvencijado que llevaban en vilo avanzaban lentamente hacia el foso recién excavado por los sepultureros. Quien presidía el cortejo, cargando él solo con el extremo delantero del ataúd, era el maestro Francesco Monterga, quizá el más renombrado de los pintores que estaban bajo el mecenazgo, bastante poco generoso por cierto, del duque de Volterra. Detrás de él, uno a cada lado, caminaban pesadamente sus propios discípulos, Giovanni Dinunzio y Hubert van der Hans. Y finalmente, cerrando el cortejo, con los dedos enlazados delante del pecho, iban dos religiosos, el abate Tomasso Verani y el prior Severo Setimio.
El muerto era Pietro della Chiesa, el discípulo más joven del maestro Monterga. La Compagnia della Misericordia había costeado los módicos gastos del entierro, habida cuenta de que el difunto no tenía familia. En efecto, tal como testimoniaba su apellido, Della Chiesa, había sido dejado en los brazos de Dios cuando, a los pocos días de nacer, lo abandonaron en la puerta de la iglesia de Santa María Novella. Tomasso Verani, el cura que encontró el pequeño cuerpo morado por el frío y muy enfermo, el que le administró los primeros sacramentos, era el mismo que ahora, dieciséis años después, con un murmullo breve y monocorde, le auguraba un rápido tránsito hacia el Reino de los Cielos.
El ataúd estaba hecho con madera de álamo, y por entre sus juntas empezaba a escapar el hedor nauseabundo de la descomposición ya entrada en días. De modo que el otro religioso, con una mirada imperativa, conminó al cura a que se ahorrara los pasajes más superfluos de la oración; fue un trámite expeditivo que concluyó con un prematuro «amén». Inmediatamente, el prior Severo Setimio ordenó a los sepultureros que terminaran de hacer su trabajo. A juzgar por su expresión, se hubiera dicho que Francesco Monterga estaba profundamente desconsolado e incrédulo frente al estremecedor espectáculo que ofrecía la resuelta indiferencia de los enterradores.
Cinco días después de su súbita e inesperada desaparición, el cadáver de Pietro della Chiesa había sido hallado extramuros, en. un pósito de leña no lejos de la villa donde residían los aldeanos del Castello Corsini. Presentaba la apariencia de la escultura de Adonis que hubiese sido violentamente derribada de su pedestal. Estaba completamente desnudo, yerto y boca abajo. La piel blanca, tirante y salpicada de hematomas, le proporcionaba una materialidad semejante a la del mármol. En vida, había sido un joven de una belleza infrecuente; y ahora, sus restos rígidos le conferían una macabra hermosura resaltada por la tensión de su fina musculatura. Los dientes habían quedado clavados en el suelo, mordiendo un terrón húmedo; tenía los brazos abiertos en cruz y los puños crispados en actitud de defensa o, quizá, de resignación. La mandíbula estaba enterrada en un barro formado con su propia sangre, y una rodilla le había quedado flexionada bajo el abdomen.
La causa de la muerte era una corta herida de arma blanca que le cruzaba el cuello desde la nuez hasta la yugular. El rostro había sido desollado hasta el hueso. El maestro Monterga manifestó muchas dificultades a la hora de reconocer en ese cadáver hinchado el cuerpo de su discípulo; pero por mucho que se resistió a convencerse de que aquellos despojos eran los de Pietro della Chiesa, las pruebas eran irrefutables. Francesco Monterga lo conocía mejor que nadie. Como a su pesar, finalmente admitió que, en efecto, la pequeña cicatriz en el hombro derecho, la mancha oblonga de la espalda y los dos lunares gemelos del muslo izquierdo correspondían, indudablemente, a las señas particulares de su discípulo dilecto. Para despejar toda posible duda, a poca distancia del lugar habían sido encontradas sus ropas diseminadas en el bosque.
Tan avanzado era el estado de descomposición en que se encontraban sus despojos, que ni siquiera habían podido velarlo con el cajón abierto. No solamente a causa de la pestilencia que despedía el cuerpo, sino porque, además, el rigor mortis era tan tenaz que, a fin de acomodarlo en el ataúd, tuvieron que quebrarle los brazos que se obstinaban en permanecer abiertos.
El maestro Monterga, con la mirada perdida en un punto impreciso situado más allá incluso que el fondo del foso, recordó el día en que había conocido al que llegaría a ser su más leal discípulo.

Errante en la sombra
Errante en la sombra es una novela para ser leída en clave musical.
Sus apasionadas escenas se despliegan como un espectáculo sin fin, impulsado por la fuerza del drama y una maravillosa capacidad de recrearse a cada instante en la Buenos Aires real y en la que ahora se revive como leyenda.
Encarnación del tango, Juan Molina es protagonista y artífice de una historia de pasión y fatalidad. El fervor por su música, su tradición y su mística y la ciega adhesión al legado de los grandes cantores lo llevan a vivir a la sombra del más grande de todos: Carlos Gardel. Aunque esto signifique callar la pasión que lo consume. Exaltado por el mito, Molina sólo puede alcanzar la fama a través de su propia perdición.
Federico Andahazi apuesta a una nueva forma narrativa: el melodrama musical tanguero. Con admirable audacia crea una historia sentimental que renueva la forma tradicional de la novela, involucra al lector y lo atrapa gozoso desde la primera hasta la última página.
Editorial Planeta
“De los personajes de Errante en la sombra se podría decir que el tango “los busca y los nombra”, los inventa. El papel de nuestra música ciudadana no se limita a la creación de una atmósfera signada por el consabido pathos arrabalero y urbano, sino que el tango determina la índole misma de las historias, la idiosincrasia de los personajes y sus destinos.
Andahazi ha creado una novela doblemente nueva: novedosa en la obra del autor y novedosa como apuesta ficcional, como intento -plenamente logrado- de llevar a la página escrita toda la gracia de la comedia musical y el histrionismo de la opereta, y de hacerlo al servicio (y como pretexto) de recrear no sólo la letra sino el espíritu mismo del tango”.
F. Sánchez Sorondo, La Nación
“Federico Andahazi, en Errante en la sombra redobla la apuesta ornamental del tango con una prosa que por momentos parece de entonación gardeliana, más aún con sus sesenta letras escritas ad hoc. Con destino de comedia musical, a cuyo verosímil el escritor acude, la novela conecta con las líneas tendidas por el melodrama de Puig”.
Vicente Muleiro, Ñ, Clarín
“Si Federico Andahazi está tratando de fundar un nuevo género literario, como parece ser, el género debería llamarse “tragedia musical”.”
Jonathan Rovner, Radar, Página12
“Errante en la sombra es una novela para leer y cantar, para bailar y disfrutar, desde el primer acorde hasta el último sol-do”.
Rodrigo Campos López, El Tiempo (Colombia)
“Federico Andahazi se despertó un día de un sueño y se sentó a escribir una novela de tango con una estructura policíaca. Al cabo del tiempo, comprendió que el relato debía ser, ante todo lírico, y el libro tomó un nuevo rumbo.
(…)
Colmada de sutilezas poéticas, de un doloroso humor, de una imaginación inagotable, la solidez de la narración es algo que muchos intentan y pocos logran. Que una novela apasione es un triunfo; que inspire una segunda lectura es asombroso; que permanezca en la mente del lector mucho después de haber cerrado las tapas es casi un milagro. Errante en la sombra es un milagro.
(…)
Más cercano a los letristas de tango que a cualquier otro autor argentino, Andahazi ha escrito un libro maldito y hermoso tras el cual se esconde una historia trágica. Y ya se sabe que en los tangos siempre hay tristeza y no existe el final feliz. Es como si en sus letras desoladoras, en su música, los compositores afirmaran que la tenue felicidad es algo que les sucede a los otros”.
Ruth Escalona, Explore(Perú)
“El autor de El anatomista plasma aquí una nueva forma narrativa. Con indudable maestría, Andahazi ofrece a un tiempo el placer de la lectura y el de asistir en directo y en primera fila a un inédito melodrama musical tanguero”.
Bureau de Prensa
“(Errante en la sombra) es una historia sumamente agradable, está hilvanada con letras de tango y escrita en esa estructura.
La novela recupera el Buenos Aires de la época gardeliana. Tiene una ricura en cuanto a estructura, concepción de temas, articulación de personajes, fabulosa. Presenta a los lectores el mundo del tango, de la mujer, de la sensualidad, de la sexualidad.
Recomiendo el libro porque se digiere con facilidad; además, porque el autor está dando mucho a la literatura latinoamericana, y su leimotiv está en tratar asuntos picantes prohibidos que interesan a la gente”.
Dalton Osorno (escritor ecuatoriano), El Universo (Ecuador)
“Con una prosa prolija, y con el artificio musical en boca de cada uno de los personajes, Andahazi re-construye los albores del siglo XX con entusiasmo y destreza. Errante en la sombra es una novela que devuelve esa imagen orillesca de algunos cuentos de la mejor literatura argentina. Un canto, que se erige en el paraíso tanguero, un tema recurrente en la exportación local”.
Rodrigo Arias, UOL
“El nuevo libro del argentino Federico Andahazi ubica al lector en la sonoridad bonaerense gracias al tango, el bandoneón y los encuentros clandestinos, donde el corazón siempre queda empañado.
(…)
Un tema tan argentino como el tango, para una novela universal”.
María Zapata, Tiempos del Mundo
Una canción triste
Antes de que a mis espaldas se abra el telón y desde la fosa comience a sonar la orquesta, permítanme que evoque junto a ustedes a Juan Molina. En un momento habré de abandonar este viejo proscenio y cederé mi lugar a los personajes para que hablen o, mejor dicho, canten por sí solos; pero primero, déjenme que les presente a quien fuera, al decir de muchos, el más grande cantor de tangos de todos los tiempos. La obligada sentencia “el mejor después de Gardel”, jamás fue proferida en su presencia, a veces por sincera convicción y las más, por puro temor. Molina suscitaba devoción, además de un respeto que obligaba a bajar la mirada. Cuando cantaba, su voz conmovía a los más duros. Y cuando hablaba cara a cara, el cigarrillo pegado a los labios, el funyi ladeado, conseguía intimidar al que tenía el cuero más curtido. Carlos Gardel marcó su albur y, ciertamente, también fue el sino de su cruz; a él le debía lo que fue, pero más aún lo que no pudo ser. Creció alumbrado por la estrella del Zorzal del Abasto y, sin embargo, vivió bajo el agobio de su sombra, aunque no a la manera de Salieri, ya que nunca le guardó rencor; al contrario, le profesó una lealtad sin condiciones. Molina jamás albergó la creencia de que el mundo estaba en deuda con él, convicción frecuente entre los espíritus anodinos que se atribuyen un talento que el resto de los mortales no alcanza a comprender. No supo del resentimiento y, pese a que su fama apenas si trascendió el perímetro del suburbio, alguna vez se creyó afortunado. No existen fotografías que lo muestren posando en Montmartre o en el Quartier Latin cuando París era la Meca. No se lo vio retratado en sepia delante del puente de Brooklyn, ni acodado en la cubierta de algún barco con el fondo fugitivo de Buenos Aires visto desde el Plata. Pero siempre conservó una foto donde se lo veía muy joven junto a Gardel, detrás de una dedicatoria que decía: “A mi amigo y colaborador, Juan Molina”. Lo de amigo, siempre lo supo, no era más que una formalidad. Se lo conoció primero en Parque de los Patricios; más tarde su fama llegó a Palermo, allá abajo, por Las Heras, y se hizo mito al otro lado de la calle Beiró. El amor y el infortunio lo iniciaron en la poesía; sin embargo, pocos habrían de conocer sus versos amargos y melodiosos. Lo suyo era cantar. No quiso otra cosa. Si alguien le preguntaba por qué no cantaba sus propios versos, solía contestar escueto: “Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios-“, aunque el proverbio no revelaba cuál era el poeta y cuál el cantor. Pero lo cierto es que el pudor le aconsejaba no andar ventilando los propios tormentos. Pudo haber brillado en el Abbaye o en la Parisiana; en el Royal Pigalle o en la Boite de Charlton. O en el legendario Armenonville. Pero su paso por los cabarets fue demasiado breve y si bien llegó a pisar sus míticas tablas, lo hizo de un modo cuanto menos inicuo. Luego solía ocultarse en algún rincón oscuro, tras la cortina de humo de los Marconi sin filtro, bajo la sombra inmensa que sobre su adolescente persona proyectaba la figura de Gardel desde el escenario.
Señoras, señores, antes de que el cono de luz de este seguidor que me ilumina me abandone para posarse sobre los verdaderos protagonistas, permítanme que les adelante algo que deben saber: la vida de Juan Molina estuvo signada por la tragedia. Una tragedia que él mismo escribió. Tal vez su biografía pueda resumirse en un día y una noche. O en el nombre de una mujer. Pero sería injusto.
Lo que habrán de escuchar a continuación es una canción triste y burlona que intentará desandar los pasos que condujeron a Molina hasta la noche en la que compuso su tango fatal. Alguien que se caracterizó por el conciso rigor de sus definiciones ha dicho del tango que es un sentimiento triste que se baila; y quizás, así, abandonado a este mismo sentir melancólico, conjeturando las caprichosas figuras de una coreografía algo grotesca, siguiendo con el pie el ritmo de una hipotética melodía canyengue, pueda el lector convertirse en espectador de esta historia escrita en dos por cuatro.
Señoras y señores, antes de hacer mutis por el foro y dejar que los personajes canten sus verdades, antes de que se descorra este telón púrpura, un poco raído por el tiempo y el olvido, me adelanto a decir que lo que sigue es el melodrama que cuenta la historia del cantor más grande de todos los tiempos. Y me apuro a aclarar, por si acaso, después de Gardel.
Uno
1
Indiferente al viejo río que la vio nacer y aún le daba vida, como una
hija ingrata y arrogante, mostrándole con desdén su espalda joven y glamorosa, la ciudad amaneció radiante pese al insomnio de la noche del viernes. Los techos
parisinos de Retiro, las cúpulas madrileñas de la Avenida de Mayo, los colosos
traídos desde Nueva York sosteniendo sobre sus espaldas los frontispicios
diseñados por arquitectos italianos, las agujas de los rascacielos y las veletas que coronaban las iglesias, aquel conjunto unánime en la diversidad, se recortaba
contra un cielo violeta y diáfano que anticipaba una mañana calurosa. Buenos Aires, la ciudad de los pájaros confundidos por las luces fatuas como las llamas de la Catedral, iniciaba o bien concluía un nuevo día, según se considerara la función continuada de su displicente existencia. Eran los años locos. Era verano. Los animales de la noche, olientes a tabaco y champán, los ojos enrojecidos, iban como vampiros sorprendidos por el alba a buscar un poco más de penumbra, un último tango o el refugio entre las piernas de una puta del bajo que les vendiera la ilusión de que la noche aún no estaba definitivamente perdida. Salían del Palais de Glace, del Armenonville, del Chantecler, de los cabarets más suntuosos del norte hacia los sórdidos tugurios cercanos al puerto. Enterraban los inmaculados neumáticos de sus cabriolés descapotados en el fango de las calles bravas, creyéndose malevos a fuerza de repartir billetes. A su paso, y conforme subía el sol, se cruzaban con los otros, los que, conminados por las sirenas de las fábricas, apuraban la marcha contra reloj para llegar a horario al trabajo. Se cruzaban recelosos, mirándose con mutuo desprecio. Y, en sentido contrario, estaban aquellos que venían desde el suburbio hasta el centro, se descolgaban de los tranvías y urgían sus botines opacos hacia las oficinas.
Desnuda, acodada en la baranda francesa de una suite del Hotel Alvear, semejante a una cariátide, mostrando sus pezones adolescentes a quien quisiera verlos, Ivonne contempla desde lo alto el hormiguero humano que se ofrece a sus ojos trasnochados. Sostiene una copa de champán que ya ha perdido la efervescencia. Está agotada pero quiere llenarse los pulmones con este aire matinal, colmarse de luz y olvidar.
Olvidar.
A sus espaldas, dentro de la habitación, enredado entre las cobijas de seda y las almohadas de pluma de ganso, se puede conjeturar a un hombre durmiendo. Ronca con una respiración desigual, agónica, como si en cada aliento fuese a expirar; sus pulmones suenan como el fuelle de un bandoneón desvencijado, marcando un dos por cuatro machacón. Tal vez para tapar con su voz el resuello insufrible de aquel anciano que asoma su vientre vacuno entre las sábanas, y cuyo nombre ya no recuerda, quizá porque el champán mezclado con el polvo frío que se acaba de meter en la nariz le hacen creer que ese sonido es realmente el de un bandoneón, Ivonne se pone a cantar. Desnuda contra el sol y de frente a la ciudad, como si quisiera deshacerse de una tristeza tan vasta como el río, se acoda contra la baranda; se llena los pulmones y canta:
Si pudiera olvidar lo que soy
y volver a nacer.
Si pudiera escapar del dolor
y tener el candor
de la niña que fui,
daría lo que tengo
y también lo que no
Si tuviera de piedra el corazón
como vos
(canta a unas de las cariátides que sostienen la cornisa del edificio de enfrente y que tanto se le parecen)
me iría detrás de aquel gorrión
para volver.
Pero estoy tan lejos y tan triste,
tan cansada de vender la ilusión
del amor,
tan cansada de mentir
y besar porque sí.
Si pudiera volver a escuchar
el alegre acordeón
de mi tierra natal.
Si pudiera dejar esta gélida sal
que me hiela el corazón,
me hace mal.
Si pudiera dejarme caer
como un pétalo otoñado
y tener la ilusión
de haber soñado
que mi vida fue una efímera canción
con un final feliz.
Cuando termina de cantar, Ivonne tiene el impulso de saltar, de mezclarse con la bandada de gorriones confundidos que surcan el cielo y huir, olvidar todo cuanto es.
Se aferra fuertemente a la baranda para disuadirse de aquella ocurrencia que se le impone a su pesar. La copa rueda en el aire, se precipita dejando una estela hecha de gotas de champán, hasta estrellarse contra las baldosas de la vereda.
Huir.
Ivonne era una puta francesa. La puta más cara del Royal Pigalle, el cabaret más caro de Buenos Aires. Recibía a sus clientes en una lujosa habitación del Hotel Alvear. Un piso por debajo de la Suite Presidencial, en el mismo cuarto donde se alojaban príncipes y mandatarios, en la misma cama donde durmió la Infanta Isabel, bajo esas mismas sábanas, Ivonne recibía a sus clientes. Era una de las putas más caras porque era, exactamente, todo lo contrario de una puta.
Delgada y ondulante como una espiga de trigo sacudida por la brisa, se veía por
completo diferente de las mujeres carnosas que plagaban las mesas de los cabarets. Tenía una mirada cándida e infantil que la distinguía de las otras, de ojos maliciosos repletos de experiencia. Sus pechos, que cabían dentro de la concavidad de una mano, parecían los de una niña y eran completamente distintos de las tetas de nodriza que rebalsaban los escotes, tan frecuentes entre las chicas que poblaban las barras de los prostíbulos. Nadie podía creer que Ivonne fuese una puta. Y ese era su secreto. No vendía sexo sino amor. No simulaba arrebatos de éxtasis, ni alaridos de placer, no regalaba palabras sensuales ni halagos a la virilidad, sino tiernas ilusiones de aquellas que habitaban en las letras de los tangos. Y, ciertamente, aquellas ilusiones se pagaban caro: quinientos pesos, más la noche de hotel. Ivonne no era para cualquiera. Sus clientes eran pocos. Pero suficientes para proporcionarle un pasar al menos digno y darle de comer al parásito de su “protector”, André Seguin, el gerente del Royal Pigalle. Pero lo único que pretendía Ivonne esa mañana era huir y olvidar. Desnuda, como si fuese una más de las efigies que sostenían los balcones, ofreciendo su piel blanca como la porcelana a la brisa de la madrugada, Ivonne deseaba abrir los ojos y de pronto ver la campiña europea de su infancia.
Un ronquido estrepitoso de animal la arranca de pronto de su íntima
canción. Viendo que su cliente está por despertar, se viste sigilosamente, toma los billetes que descansan sobre la mesa de noche y en su lugar deja una nota escrita sobre un papel perfumado. Como no recuerda el nombre del tipo, anota con letra redonda y decidida:
Mi querido:
Fuiste lo mejor que me pasó en mucho tiempo. No
quiero romper tu sueño de ángel.
Siempre tuya.
Ivonne
Descalza y en puntas de pie, como para que el angelito no
interrumpiera su proceso de hibernación, Ivonne se dispuso a salir del cuarto.
Antes, sobre la lisa superficie de cristal de una repisa, extendió una línea perfecta de polvo níveo y se desayunó aspirando aquel hielo que le congelaba el alma y la anestesiaba. Entonces, sí, salió sin hacer ruido. Con la mirada perdida en ninguna parte, caminó por la avenida Callao apretando la cartera contra su cuerpo y se mezcló entre la gente. Quería llegar a su casa, meterse en la cama y dormir para olvidar la larga noche. En su afán por llegar cuanto antes, corrió tras el tranvía que acababa de detenerse en la parada; tal era el ímpetu que le había producido su breve desayuno, que no vio el camión que avanzaba por el otro carril a toda
velocidad.
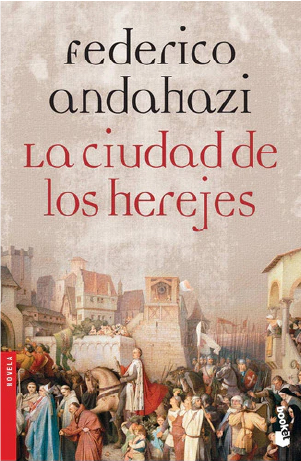
La ciudad
de los herejes
En la Francia medieval, el duque Geoffroy de Charny ha hecho uso de su maléfica inteligencia para pergeñar un plan que le asegurará la gloria y el poder.
Dominado por la ambición, se propone revivir el carácter milagroso del Santo Sudario, la perfecta excusa que justifique la construcción de una iglesia para su propio provecho. En tanto, su hija Christine protagonizará junto al joven monje Aurelio una tormentosa historia de amor. Oponiéndose a los planes de su padre y dejando al desnudo la licenciosa vida de los conventos, Christine organizará una revuelta religiosa. Juntos fundarán una ciudad tan perfecta como efímera, donde la libertad, el amor y el sexo lucharán por encontrar un destino.
Federico Andahazi ha escrito con mano maestra una historia apasionante que revela el secreto del Sudario de Turín. La trama que despliega La ciudad de los herejes exhibe de manera magistral la lucha del poder político y el poder eclesiástico en sus estrategias, argucias y actos cruentos y aterradores. La naturaleza humana hace visible su rostro más oscuro.
Editorial Planeta
“Andahazi inunda de erotismo su novela “La ciudad de los herejes”. Brutalidad, erotismo y críticas a la Iglesia envueltas en una historia de amor son parte de lo que se encuentra en la novela histórica “La ciudad de los herejes”. (…) Un texto que lleva implícito algo más, ya que plantea una reflexión teológica sobre la misma religión.”
El País (Madrid)
“(…) Es este un libro muy crítico con la Iglesia, tan crudo como estimulante.”
Qué leer (España)
“Curiosa novela, dura, esclarecedora y sorprendente.”
La Verdad (España)
“Este escritor argentino posee el secreto, y lo utiliza, para narrar con lenguaje luminoso,
rico, claro, sensual y preciso. Solo por eso, es uno de los mejores escritores en lengua española. Añadamos a ese don el de una inventiva sorprendente, con temas y personajes que, si en esta novela tienen pretensión de históricos, ni lo son ni nos importan, ya que el poderío de sus personajes centrales consigue que lo importante sea la trama novelesca. Trama de amor y renuncia, de pasión enloquecida, de sexo y muerte. Christine y Aurelio renuncian al amor carnal por el espiritual. Sí, pero la realidad manda.”
Guía del ocio (Madrid)
“Federico Andahazi es un magnífico escritor. Estudió Psicología, y algo de aquel arte debe quedarle en las entrañas, porque sus novelas llegan hasta lo más hondo. (…) Unos personajes perfectamente trazados, una labor intachable de documentación y una maestría sobresaliente en el uso de la palabra escrita hacen de “La ciudad de los herejes” una de las grandes apuestas editoriales de este año. Andahazi marcó con “el anatomista” una nueva forma de entender la novela histórica. Y tras algunas incursiones en el género, demuestra que aquello no fue una mera coincidencia.”
Anuntis (Madrid)
PRIMERA PARTE
La casa de Dios
1
TROYES, FRANCIA, 1347
El viento era un sollozo al cortarse en las agujas de la abadía de Saint-Martin-es-Aires. Semejante a los aullidos que los perros ofrecían a la luna llena, aquel sonido se mezclaba con los provenientes de los claustros. Era la hora en la que el silencio monacal se convertía, poco a poco, en una sorda letanía: los látigos tronando sobre las espaldas llagadas de los monjes flagelantes, los lamentos ahogados por la penitencia, las oraciones susurradas y las invocaciones a viva voz, los gemidos que procedían del éxtasis místico y los otros, los nacidos de las pasiones menos devotas, todos, a un tiempo, iban creciendo entre los muros del monasterio con la llegada de la noche. El joven padre Aurelio caminaba resuelto, como si intentara tapar con sus pasos ese sórdido murmullo. Buscaba un poco de silencio. Sosteniendo un pequeño candil avanzaba en el oscuro y angosto pasillo de piedra, a cuyos lados se distribuían las puertas de los claustros desde donde surgía aquella retahila de sonidos. Se echó la capucha sobre la cabeza intentando inútilmente dejar de oírlos. El repetido concierto de cada día luego del ángelus mortificaba el susceptible ánimo del novicio padre Aurelio, pero esa noche no podía evitar un mal augurio. Había algo que desentonaba en ese coro sombrío, aunque no podía precisarlo. Iba camino a la crujía que circundaba la plaza central de la abadía para distraerse con el canto de los grillos y el chillido de los murciélagos, cuando desde alguna de las puertas pudo distinguir un grito que fue inmediatamente silenciado. El corazón le dio un vuelco. No había sido una queja surgida de la autoflagelación. Por un momento dudó de que aquel breve alarido fuese humano. Se detuvo e intentó descifrar algo en medio del bullicio doliente; iba a retomar la marcha pero en ese mismo instante volvió a repetirse el grito que, igual al anterior, fue sofocado. Giró sobre sus talones y sigilosamente volvió sobre sus pasos. El corazón del padre Aurelio latía con la fuerza de la inquietud. Llevado por la más pura intuición se detuvo frente a la puerta del cuarto del hermano Dominique. En el interior se había hecho un silencio sospechoso. Dominique de Reims solía infligirse varios azotes todas las noches antes de dormir, Aurelio conocía la exacta duración de las diarias sesiones de latigazos. De pronto se oyó una respiración agitada, un crujido de maderas —probablemente la litera— y entonces sí, otra vez se oyó esa misma queja. No era aquella la ronca voz del hermano Dominique; era una voz aguda, angostada más aún por el sufrimiento. El joven cura alejó el candil de su cuerpo y en el piso, bajo sus propios pies, pudo ver unas huellas de barro fresco que se deslizaban hacia el otro lado de la puerta. Un nuevo grito lo sobrecogió. Se vio compelido a golpear la puerta, pero se detuvo antes de descargar la urgencia de su puño; se dijo qué no lo asistía el derecho de interrumpir la jaculatoria de su hermano de retiro, que si sus sospechas no tenían un fundamento cierto, cometería pecado. Se disponía a seguir camino, cuando distinguió dos gotas de sangre entre las marcas del barro que había en el piso. Se inclinó y comprobó que la sangre aún estaba fresca. Volvió a incorporarse y escuchó claramente una voz que parecía suplicar clemencia. Entonces sí, estrelló sus nudillos contra la puerta. Sin embargo, la madera no llegó a sonar: al contacto con la mano impetuosa, las bisagras chirriaron y la puerta, que no estaba trabada, se abrió lentamente; de pie junto a la litera, con los tobillos enredados en el hábito y completamente desnudo, el hermano Dominique sujetaba por el cuello a un niño que se revolvía entre las cobijas, resistiendo cuanto le permitían sus magras fuerzas los brutales embates del cura. Con una mano hundía la cara del pequeño contra el jergón y con la otra se untaba el glande, inflamado y violáceo, con el sebo caliente que caía de uno de los cirios encendidos. Tal era el arrebato de Dominique de Reims, que no se percató de la inesperada visita. El niño, cuyas ropas estaban violentamente rasgadas, gruñía, berreaba y suplicaba clemencia cada vez que el clérigo intentaba meter su grasienta verga en ese cuerpecito que se le resistía con vigor. Si Aurelio no intervino de inmediato fue porque no podía salir de su estupor. Pero al azoramiento inicial le siguió una indignación que le nació en el abdomen y se le instaló en los puños: estaba por saltar al cuello de su hermano, cuando, al ver el Cristo que presenciaba la escena desde la cabecera del camastro, intentó apaciguarse. Descargó su indignación en la puerta, empujándola de tal modo que el picaporte golpeó con estridencia contra la pared. Sólo entonces el hermano Dominique se dio por enterado de que tenía visitas. Lejos de mostrar sorpresa, y menos aún pudor, el cura soltó suavemente la cabeza del niño quien, ni bien dejó de sentir la opresión en el cuello, se incorporó y, sin siquiera tomar sus ropas, salió corriendo como una liebre, perdiéndose de inmediato fuera del cuarto. Los dos hombres se quedaron a solas. Dominique de Reims ni siquiera se dignaba mirar al joven cura; tomó un viejo lienzo y, desnudo como estaba, procedió a limpiarse el sebo que le chorreaba desde esa suerte de tronco grueso, todavía enhiesto y sacudido por espasmos.
—En esta casa sagrada se acostumbra llamar a la puerta antes de entrar —dijo, a la vez que recogía la sotana del suelo y se vestía lentamente.
Aurelio no contestó, se limitó a mirarlo fijamente a los ojos y a cerrar la puerta a sus espaldas. Dominique de Reims soltó una sonora carcajada y señalando el promontorio que levantaba el hábito por debajo del ceñidor, le dijo:
—¿Queréis hacer justicia con vuestras propias manos? Muy bien, hacedla de una vez, aquí os espero —agregó abriendo los brazos, como entregándose al arbitrio de su interlocutor, a la vez que echaba la pelvis hacia delante poniendo aún más en evidencia las dimensiones de aquello que se elevaba bajo las ropas.
El joven cura pudo percibir que esas palabras no eran sólo un sarcasmo, sino que había en ellas un ambiguo dejo de proposición verdadera. El hermano Dominique estaba evidentemente borracho, su boca apestaba a vino de misa. Sin embargo, lejos de parecerle un atenuante, al padre Aurelio lo invadió una furia todavía mayor. Señaló hacia el Cristo que presidía el cuarto; eran tantos los insultos e imprecaciones que le nacían que, poco menos, se atragantó con ellos y no pudo soltar ni uno. Jamás había sentido ninguna simpatía por el hermano Dominique, lo creía capaz de muchas cosas, pero nunca de semejante atrocidad. Cierta vez había llegado a sus oídos la versión de que algunos miembros de la orden, subrepticiamente, solían traer niños de la alquería vecina al monasterio, pero no lo creyó posible. Antes de que Aurelio pudiera decir algo, el monje se sirvió vino en un cáliz agrisado, se sentó en el borde de la litera y señalando una silla junto a un pequeño pupitre, invitó a su visitante a que también tomara asiento. El joven cura declinó el convite y permaneció de pie junto a la puerta.
—Sois muy joven todavía —empezó a decir el corpulento prelado—, a vuestra edad yo hubiese procedido del mismo modo. Pero hay cosas que deberíais saber.
El hermano Dominique hablaba como si el que tuviese que disculparse fuera Aurelio, de pronto se dirigía a él con un tono de paternal indulgencia y con la hierática actitud de quien está a punto de hacer una revelación. Serenamente le explicó que lo que acababa de presenciar no quebrantaba en absoluto los votos de castidad ni contravenía los principios de abstinencia y continencia promovidos por San Agustín, pues no involucraba la participación de una mujer, arma del demonio y culpable del pecado original. Al contrario, los hermanos de la Orden Agustiniana a la que pertenecían, tenían como apotegma el pasaje del Libro de los Apóstoles que proclamaba: “La multitud de creyentes posee un solo corazón y un alma única, y todo es común entre ellos”. Le recordó que la amistad y la fraternidad llevadas hasta el límite, eran la esencia de la vida agustiniana y que no otra cosa era lo que había visto: un acto de amistad desinteresado. Le hizo ver que si leía la obra de San Agustín comprobaría que las palabras que con más frecuencia aparecían en ellas eran amor y caridad. Entonces pronunció la más célebre sentencia del santo: “Ama y haz lo que quieras porque nada de lo que hagas por amor será pecado”. Una sensación de náusea invadió al hermano Aurelio; en ese momento supo que cualquier cosa que pudiera decir sería en vano. Abrió la puerta y salió del claustro de Dominique.
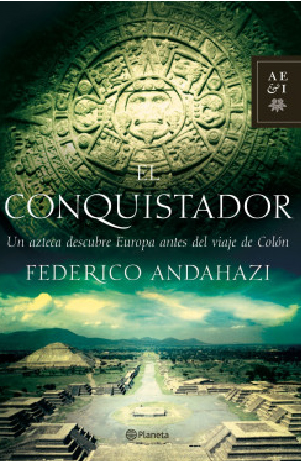
El conquistador
¿Cómo sería el mundo si la historia no hubiera sido como creemos que fue? Guiado por las profecías del calendario azteca, Quetza, un joven brillante criado por un sabio en el antiguo México, se lanza a la aventura. Adelantándose a los grandes viajeros, es el primer hombre que logra unir ambos continentes, descubriendo un nuevo mundo: Europa.
Quetza nos cuenta la barbarie que ve en esas tierras: la adoración a un hombre brutalmente clavado a una cruz, personas quemadas en hogueras ante multitudes que festejan como salvajes y ambiciones desmedidas de riquezas y poder. El viaje una verdadera odisea, nos llevará por España y gran parte de Europa, Medio Oriente y Asia, convirtiendo la novela en una aventura extraordinaria.
Quetza, al ver la avidez de esos gobernantes, no puede sustraerse a un vaticinio: ellos cruzarán pronto el océano, impulsados por el afán de extender sus dominios. Concibe entonces un plan para evitar la conquista y el exterminio de su pueblo. Las profecías de Quetza, el descubridor de Europa todavía están vigentes. Aquella guerra, que muchos creen perteneciente al pasado, aún no ha concluido.
Federico Andahazi nos vuelve a sorprender con una historia audaz, una crónica apasionada de los tiempos en que el mundo tuvo la oportunidad de ser otro. El conquistador es un libro deslumbrante, que nos habla de los grandes descubrimientos –geográficos, amorosos y existenciales- que será leída como una maravillosa novela de aventuras.
Editorial Planeta
“El autor de El anatomista, Las piadosas y La ciudad de los herejes, entre otras exitosas novelas, despliega en El conquistador una caudalosa imaginación que, con habilidad narrativa, logra mantener en vilo la atención del lector: Andahazi, que obtuvo por esta obra el Premio Planeta (Argentina) de Novela 2006, posee incuestionable destreza para concebir la estructura, el desarrollo y el ritmo de la acción novelesca, infundir verosimilitud a los personajes y vivacidad a sus actos.
El conquistador es una fábula histórica donde la historia aparece ingeniosamente distorsionada; es también un relato de amor y odio, de heroísmo y crueldad, en el que se enlazan los datos de la realidad con los de la fantasía. Cada capítulo ofrece un nuevo episodio, un incidente siempre distinto, lo que imprime un dinamismo que acrecienta el interés de la lectura; interés suscitado, además, por las muchas sorpresas que va deparando el original argumento.
(…)
Andahazi se sirve de ese ardid literario que denominamos fantasía para incitar a una reflexión acerca de la historia, la cultura y una humanidad que ha fluctuado en todas las épocas y lugares entre la lucidez y el oscurantismo, entre el heroísmo y la mezquindad, entre la virtud y la codicia. La novela, con su trama bien urdida y su triste , dramático desenlace, puede considerarse la descripción en clave irónica de ambiciones, creencias y sentimientos que, acaso, no han variado tanto a través de los siglos, todo lo cual no impide que El conquistador sea leída, también, como una atrapante novela de aventuras”.
Antonio Requeni, La Nación
“Desde que se subió al carro de la polémica con su primera novela, El anatomista (traducida a treinta idiomas), el escritor Federico Andahazi no ha parado de acumular éxitos y lectores, que son legión y cada vez más incondicionales. (…)
(El conquistador) está construida en una original estructura en tres partes: en la primera se cuentan las costumbres y ritos de la sociedad azteca, algo que ha supuesto una ingente labor de investigación por parte del escritor; en la segunda se narra el gran viaje de Quetza a Europa, a través de las cartas que el navegante envía a su novia de la infancia, temeroso del encuentro con los “salvajes” del otro lado del Atlántico.”
Tomás Ortiz, Mira. (Madrid)
“Novela intensa, apasionante y hermosa. (…)
La voz de Galicia (España)
“El conquistador es una original novela en la que Federico Andahazi plantea el encuentro del viejo y el nuevo mundo narrativamente al revés.”
Diario Correo español
“Con una prosa que recuerda los relatos orales contados a la luz de una hoguera, Federico Andahazi resucita todo un mundo en esta mágica novela. Un mundo desaparecido de tambores y flautas, de islas cubiertas de flores, de canoas rojas, verdes y amarillas, y también de sacrificios cruentos y sacerdotes fanáticos.
Andahazi ha creado un magnífico relato épico, una epopeya clásica que muestra la esencia misma del ser humano.”
El latinoamericano (España)
“De vez en cuando alguna novela contemporánea logra bordear el territorio de la ciencia ficción sin caer en él, acercándose más al espacio de lo que podríamos llamar la historia imaginaria. Federico Andahazi protagoniza una de esas raras incursiones con El conquistador.
Su mayor acierto es proponer una mirada no europea sobre el descubrimiento mutuo de las gentes de España y América, sin caer en desequilibrios tendenciosos.”
Juan Manuel González, Diario Córdoba. (España)
“Toda una lección que todavía se puede aplicar en muchos puntos del planeta, algunos de ellos en la propia América, donde los pobladores autóctonos malviven o mueren de hambre mientras hombres procedentes de tierras lejanas se enriquecen con sus productos naturales.”
Faro de Murcia (España)
CERO
El adelantado
Estableció con exactitud el ciclo de rotación de la Tierra en torno del Sol y trazó las más precisas cartas celestes antes que Copérnico. Fue el primero en concebir el mapa del mundo adelantándose a Toscanelli. Los gobernantes buscaron su consejo sabio, pero, cuando su opinión contradijo los dogmas del poder, tuvo que retractarse por la fuerza, tal como lo haría Galileo Galilei dos siglos más tarde. Imaginó templos, palacios y hasta el trazado de ciudades enteras durante el esplendor del Imperio. Concibió el monumento circular que adornaba la catedral más imponente que ojos humanos hubiesen visto jamás. Varios años antes que Leonardo da Vinci, imaginó artefactos que en su época resultaban absurdos e irrealizables; pero el tiempo habría de darle la razón. Adelantándose a Cristóbal Colón, supo que la Tierra era una esfera y que, navegando por Oriente, podía llegarse a Occidente y viceversa. Pero a diferencia del navegante genovés, nunca confundió las tierras del Levante con las del Poniente. Tenía la certidumbre de que había un mundo nuevo e inexplorado del otro lado del océano y que allí existía otra civilización; sospecha que habría de confirmar haciéndose a la mar con un puñado de hombres. Se convirtió en naviero y él mismo construyó una nave inédita con la cual surcó el océano Atlántico. Tocó tierra y estableció un contacto pacífico con sus moradores. Pero sólo porque estaba en inferioridad de condiciones para lanzarse al ataque. Comprobó que el Nuevo Mundo era una tierra arrasada por las guerras, el oscurantismo, las matanzas y las luchas por la supremacía entre las diferentes culturas que lo habitaban. Vio que los monarcas eran tan despóticos como los de su propio continente y que los pueblos estaban tan sometidos como el suyo. Escribió unas crónicas bellísimas, pero para muchos resultaron tan fabulosas e inverosímiles como las de Marco Polo. Supo que el encuentro entre ambos mundos iba a ser inevitable y temió que fuese sangriento. Y tampoco se equivocó. Trazó un plan de conquista que evitara la masacre. Retornó a su patria luego de dar la vuelta completa a la Tierra, mucho antes de que Magallanes pudiese imaginar semejante hazaña. A su regreso, advirtió la inminente tragedia a su rey.
Si hubiese sido escuchado, la historia de la humanidad sería otra. Jamás consiguió que le otorgaran una flota y una armada para lanzarse a la conquista. Fue el primero en ver que ningún imperio, por muy poderoso, magnánimo y extenso que mese, podría sobrevivir a la ambición de sus propios monarcas. Pero fue silenciado. Tomado por loco, condenado al destierro, vaticinó el fin de su Imperio y la destrucción de la ciudad que él había contribuido a erigir.
Supo con muchos años de antelación que la única forma de que su civilización no pereciera, era llevando adelante el desafío más grande de la humanidad: la conquista de Cuauh-tollotlan, como él bautizó al nuevo continente, o Europa según el nombre con que lo llamaban los salvajes que lo habitaban. Fue el más brillante de los hijos de Tenochtitlan. Su nombre, Quetza, debió haber fulgurado por los siglos de los siglos. Pero apenas si fue recogido por unas pocas crónicas y luego pasó al olvido. Su interés por la unificación del mundo no era sólo estratégico: al otro lado del mar había quedado la mujer que amaba.
Lo que sigue es la crónica de los tiempos en que el mundo tuvo la oportunidad única de ser otro. Entonces, quizá no hubiesen reinado la iniquidad, la saña, la humillación y el exterminio. O tal vez sólo se hubiesen invertido los papeles entre vencedores y vencidos. Pero eso ya no tiene importancia. A menos que las profecías de Quetza, el descubridor de Europa, todavía tengan vigencia y aquella guerra, que muchos creen perteneciente al pasado, aún no haya concluido.
Hasta la fecha, sus vaticinios jamás se equivocaron.
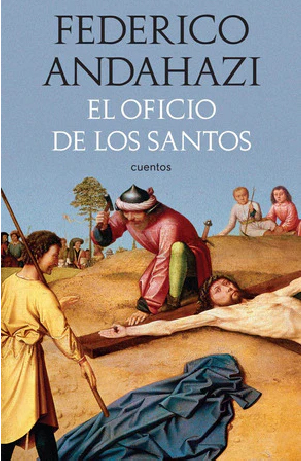
El oficio
de los santos
Hasta ahora el gran público sólo conocía a Federico Andahazi a través de sus novelas y ensayos. Este libro revela el talento del cuentista. El escenario es Quinta del Medio, un pueblo cuya ubicación y fronteras son tan inciertas como los extraños límites que separan la ficción de la Historia. Desde los enfrentamientos entre Unitarios y Federales hasta la Guerra de Malvinas, el trasfondo bélico deja lugar a épicas mínimas como la aventura que protagonizan “la Gringa” y un joven soldado que debe cumplir con la orden de matarla; o la del soldado Rattagan, que decide ir a combatir a las Islas Malvinas para librar su propia y secreta guerra. Por momentos la tragedia deja lugar a un humor ácido e irónico como el del enfrentamiento absurdo entre la ciencia, personificada por el Doctor Perrier, y la religión, encarnada en el cura del pueblo, cuando una posesión demoníaca se abate sobre Quinta del Medio. En una profunda reflexión sobre el Bien y el Mal, conspiradores y asesinos a sueldo como Natán Negroponte, el sicario de las sombras, se mezclan con pequeños héroes que, a su pesar, se convierten en cómplices del horror.
En cada una de estas fascinantes historias se encuentra la esencia de toda la obra de Federico Andahazi; como un arcón que se abriera por primera vez, El oficio de los Santos nos deslumbra con las fórmulas secretas, los recursos y las estrategias narrativas que recorren la magnífica y original literatura del autor: la lucha entre el poder del deseo y el deseo del Poder, el eterno conflicto entre el sexo y la Iglesia, y el enigma de la existencia frente a la certeza de la muerte. Todos estos tópicos quedan expresados por los personajes, que aparecen y reaparecen en cuentos situados en distintas épocas históricas, manteniendo entre sí numerosas y sutiles relaciones que el lector irá descifrando. El tono cáustico -a veces brutal-, el ritmo ágil y ligero, la descarnada precisión de los hechos que se narran nos deslumbran por su absoluta naturalidad.
Los relatos de El oficio de los Santos fueron escritos en los años previos al rotundo éxito de El anatomista, y la mayoría de ellos fue premiados por prestigiosos jurados en diversos concursos. Era hora de que llegaran al gran público.
Contar el cuento como Dios manda
Con El oficio de los santos, Federico Andahazi da a conocer una serie de cuentos que escribió en diferentes bares durante los años ’80. Con notable unidad estructural y un buen pulso para el humor catastrófico, estas piezas trazan una genealogía argentina del novelista cosmopolita.
(…)
El oficio de los santos es, entonces, un libro que no contradice aquello de que el cuento es el género tradicional por excelencia de la literatura argentina: montado en torno de un pueblo fantasma terriblemente vívido, Quinta del Medio, en el que conviven una serie de personajes tan extraños como bien delineados –entre ellos, un cura del tercer mundo pero conservador: Toribio de Almada, y Pierre, un médico que le hace la competencia al llegar al pueblo desafiando a sus pacientes a no morir luego de su extremaunción y robándoles a todos sus feligreses– que van desfilando entre los cuentos incluso desafiando cronologías. Como sucede con el militar Severino Sosa, quien participa tanto de los conflictos entre unitarios y federales como de la guerra de Malvinas, rata traidora no apta para lectores irascibles cuya frase de cabecera resuena una vez que se cierra el libro: “Sepa que estoy en deuda con usted, sucede que odio tener deudas”.
Plagados de ejércitos, bandos, batallones y combates mínimos dentro de grandes guerras, estos cuentos van, precisamente, desde la alianza conmovedora entre La Gringa, una vieja borracha que es secuestrada por equivocación, y un verdugo que la adopta como su propia madre (“El sueño de los justos”) hasta la impresionante historia de un soldado de apellido irlandés que se recluta voluntariamente en un batallón de Malvinas para vengar el secuestro de su hermano, urdido por un militar llamado Sosa de cuya cara nunca pudo olvidarse, y a quien incluso termina salvándole la vida buscando cocinar bien fría su venganza (“El Dolmen”).
Si bien el tono de muchos de estos cuentos recuerdan al Borges de “Historia del guerrero y de la cautiva”, hay que decir que alcanzan mucha originalidad debido, sobre todo, a ese insistente trabajo de repeticiones a distinto nivel que refuerzan la estructura general del libro –casi todos los cuentos, por ejemplo, empiezan con la fórmula “fue el mismo año en que…”–. Otro rasgo original tiene que ver con el contraste entre la gravedad de lo que se cuenta y el uso de un humor muy eficaz (se suele decir que “colgaron cabeza abajo a alguien recién decapitado”) que, por momentos, llega a despertar carcajadas, especialmente en el excelente cuento “Almas misericordiosas” en que en medio del conflicto entre unitarios y federales, un rehén cree estar siendo ayudado por una de las mujeres enemigas de manera muy amorosa, tan amorosa que lo usan como esclavo sexual junto a otras mujeres, una de las cuales es “contrahecha, deforme, gibosa, tuerta, renga, vieja, hedionda, calva, lívida, enferma, escrofulosa, sucia y harapienta”.
Así las cosas, este nuevo volumen de cuentos añejados vuelve a diferenciarse de las novelas de Andahazi en cuanto resuelve meter mano en temas de raigambre nacional a diferencia de las temáticas más cosmopolitas de sus novelas; aunque, al mismo tiempo, y paradójicamente, dado su notable poder estructural, puede leerse como una novela.
Juan Pablo Bertazza, Página 12, Radar.
Otra excursión a la patria salvaje
Exitoso novelista, en El oficio de los santos Federico Andahazi apuesta por un rosario de historias breves, enhebradas en torrno a un lugar y a un momento histórico precisos. Quinta del Medio es un pueblito que se intuye fronterizo entre la civilización y la barbarie de la guerra civil. Disputado por la Unión y Ia Confederación, todo en él gira en torno a sus instituciones: la prisión, la iglesia, el hospicio. El libro apenas abandona este paisaje para cerrarse entre los fiordos de Malvinas, trazando una diáfana línea de sentido. Barroco (pero no tanto), El oficio… parece querer comunicarse con aquellas narraciones misteriosas con las que Mujica Láinez quiso crear una mitología para Buenos Aires, sin su preciosismo pero también sin los excesos de amaneramiento que signan el estilo manucheano.
Surge en estos cuentos (reedición de sus primeros trabajos) una brutalidad que es afín no sólo al fondo social en que se desarrollan, sino que además resultan un conjuro para la aparición de lo heroico, tanto como la de su gemelo deforme, lo miserable, emergiendo desde lo más profundo de las pasiones humanas. En La isla de los condenados—posiblemente el mejor de los textos incluidos aquí-, Quinta del Medio ha quedado sitiada a causa de una gran inundación. mientras una peste comienza a reclutar un ejército de muertos y enfermos. Son tantos los caídos, que entre los vivos ya no importa quiénes están libres y quiénes encerrados. Dos personajes disputan el centro de esa escena: uno preso, el hombre más respetado del pueblo; el otro, el más temido, su carcelero y torturador. Ambos enfermos. El primero relegará el ansia de venganza para buscar ayuda más allá de esa isla en tierra firme. Quizá en ellos Borges hubiera sabido encontrar dos hombres de valor que, como suele ocurrir en toda épica, se debaten entre la rigidez ética de sus principios y la pasión de sus sentimientos. Dos hombres de valor en los que sin dudas el lector alcanzará a distinguir entre el héroe y el canalla (o hijo de puta, si se evita el eufemismo).
El final de su último cuento, El dolmen, vendrá a confirmar esa distancia entre lo uno y lo otro: que de lo estético a lo ético y del arte a lo moral, hay cosas que nunca cambian; que lo humano, aun siendo vastísimo, siempre se detiene en el límite único y último de sí mismo. Que errar es el destino final de cada hombre.
Juan Pablo Cinelli, Perfil, Cultura.
Andahazi se reencuentra con sus cuentos
Al rescate de una serie de cuentos escritos en distintos bares de la ciudad de Buenos Aires, el escritor Federico Andahazi publicó El oficio de los santos, “un reencuentro muy sentimental” con su escritura de la década del 80.
Editado por Emecé, el libro cuenta historias cuyo común denominador son los pedidos de auxilios de los distintos protagonistas a determinados santos, como San Simeón, protector de los prestamistas; Santa Lucrecia, protectora de los soldados ante la ira de los superiores o San Ramón Nonato, salvaguarda de las embarazadas.
Analía Paez, TELAM, Cultura.
Batallas, traiciones y dolencias en el último libro de Andahazi
Una prosa limpia recrea los momentos en que los hombres se encomiendan a los santos.
El acopio de cuentos escritos y premiados en diversos concursos literarios, en los años ochenta por un Andahazi veinteañero, con argumentos simples y simbólicos, constituye el material de El Oficio de los Santos.
Quinta del Medio, un pueblo un poco perdido en el espacio y en el tiempo, pero ya un lugar común en la historia de la literatura, tal como el Macondo de Cien años de Soledad, o el Comala de Pedro Páramo, será el hilo conductor de los relatos, donde se entretejen las antiguas luchas entre Iglesia y poder, entre el amor y la moral.
Hombres que se encomiendan a santos en ciertas situaciones porque para cada una hay un santo; y situaciones que tradicionalmente precisan de santos, atraviesan las historias de corte realista y tono mágico. Con una prosa clara, limpia, el autor nos presenta personajes rurales y toscos, a veces ortodoxamente crueles, otras irónicamente tiernos, que no buscan mucho y encuentran demasiado en los caminos de la vida. Quinta del Medio es escenario de batallas, de historias de traición, de extrañas enfermedades, de simbólica lucha por el poder entre la ciencia, la religión y la política. Curiosamente, aparecen personajes cuyos nombres se repiten en diferentes momentos históricos y en diferentes cuentos, pero conservan los mismos caracteres. Tal el caso de Severino Sosa, personaje que atraviesa casi todos los cuentos con su faceta de estereotípico canalla.
Federico Andahazi nos tiene acostumbrados a su prosa florida, sencilla y eficaz, combinada con giros sexuales que a muchos escandalizaron y a otros nos divierten. En El oficio de los Santos, esa prosa no cambia. Hay un uso del estilo indirecto para eludir la tradicional forma de diálogo, que da buen ritmo a la lectura. El cuento final se escapa un poco del universo temporal y espacial que forman los anteriores, pero también allí un Severino Sosa que repite, en otro contexto que no es Quinta del Medio (o acaso sí lo es) la conducta que dicta su nombre.
Tópicos y cometido
Más allá de los puntos en común con la prosa de Borges (es difícil para muchos escritores alejarse del campo gravitatorio del genial escritor), con el acento elemental, sucinto, atómico, de Juan Rulfo (aquel “indio” según Osvaldo Bayer) o con la imaginación realista-mágica de García Márquez, el libro cumple su fin: se deja leer, y lo hace propiciando comodidad y placer.
Cesar Di Primo, La gaceta de Tucumán, La gaceta literaria.
VOTOS DE SILENCIO
Alguien iba a morir. Lo supe no bien lo vi entrar. No lo conocía más que de nombre -¿quién no?-, pero antes de que fuera anunciado, tuve la certeza de que aquel hombre de aspecto medieval que esperaba en el vano de la puerta era Natán Negroponte. La sola mención de su nombre metía miedo. Negroponte ha matado a no menos de sesenta personas. Sin embargo, el sicario de las sombras, tal como le dicen, odia ver sangre. Jamás empuña armas ni se ensucia las manos con sangre. De hecho, no utiliza sus manos para matar; dicen que nunca ha tocado a los muertos que asesinó. Nadie sabe cómo mata Natán Negroponte, pero basta con mencionar el nombre del que ha de morir para que sea difunto. Es una suerte de ilusionista de la muerte, un mago que no toma contacto con sus víctimas, de la misma manera que un prestidigitador hace aparecer un naipe en el bolsillo de un espectador sin siquiera haberse acercado a él. Sin embargo, los muertos que ha matado el asesino más astuto de Santa María de los Buenos Ayres no son una ilusión: es muy difícil saber cómo lo hace, pero muy fácil comprobar que bien muertos están. Ése es su negocio y la condición es que quien lo contrate no le haga preguntas: sólo necesita que le digan el nombre del muerto.
El hombre pasó delante de mí y ni siquiera me ha mirado. El gobernador ordena que les traigan vino, que salga todo el mundo de la sala y los dejen a solas. Eso, por supuesto, no me incluye. Están sentados frente a frente. Beben en silencio; se estudian. Hablan de banalidades. El visitante se quita la capa, me mira -un escalofrío me recorre el espinazo- e interroga con los ojos al gobernador por mi presencia.
-Pierda cuidado -le dice, señalándome con la pluma con la que, hasta hace un momento, estaba escribiendo-, es sordo como una tapia y un poco idiota.
El hombre se muestra satisfecho con la explicación. Entonces sí, empiezan a hablar de negocios.
Soy sordomudo. Al menos, desde que me han puesto de criado del gobernador, es como si lo fuera. De hecho, él está plenamente convencido de que no puedo oír ni un cañonazo. Desde hace catorce meses no pronuncio palabra y, aunque quisiera, ahora tampoco podría hacerlo. A causa, quizá, de mi natural parquedad y mi cortedad de genio, mi comandante decidió que el mejor lugar en el que me podía destacar era la propia casa de su enemigo, el gobernador. Ha sido un duro trabajo convencer al mundo sobre mi condición de sordo, pero ya he dado suficientes pruebas y he hecho sobrados votos de silencio. El gobernador, personalmente, se ha tomado la tarea de poner el tambor de su revólver sobre mi oreja y disparar; no he parpadeado siquiera. Él mismo se ha ocupado de apagar la brasa de su cigarro sobre mis testículos; no me ha arrancado siquiera un gemido. Y ante el temor de que el sueño me traicionara y me pusiera a hablar durante la noche, por si acaso, me he cortado la lengua con una tenaza. Desde hace catorce meses soy los oídos de mi comandante en la mismísima casa del enemigo. He escuchado las conspiraciones más horrorosas y he informado por escrito o, dependiendo de la urgencia, por señas y gestos a mi comandante de los planes del enemigo. Ésa es mi tarea. Prefiero la muerte a la traición.
Ahora debo permanecer cerca del escritorio y escuchar. Hablan de un traidor y de un difunto. Todavía no han dado nombres. Murmuran. Por momentos me cuesta entender. Me acerco un poco más, mientras paso una felpa por los lomos de los libros de la biblioteca que se alza a las espaldas del gobernador. Desde aquí se escucha con absoluta claridad. De pronto se me congela la sangre: el hombre al que han de matar es mi comandante. Uno de los nuestros lo ha de delatar y, según parece, esta misma noche habrá de revelar el lugar donde se oculta. El gobernador, sin embargo, no se fía del matador y le ha pedido precisiones. Del otro lado de la ventana llega ahora un alboroto; parece que en la plaza se ha armado una reyerta, bastante habitual, entre los puesteros del mercado. Todos gritan y, maldita sea, no puedo oír el nombre del traidor. Si me acerco ahora, levantaría sospechas. Poco a poco van volviendo la calma y el silencio. Tengo que saber cuándo y cómo piensan hacerlo. Comentan el episodio de la plaza; Natán Negroponte dice algo acerca de estos salvajes de mierda que acabarán matándose entre ellos; eso ha dicho y el gobernador festeja con una breve carcajada incontenible. Pero, vamos, que sigan hablando, por el amor de Dios: necesito conocer los detalles. El gobernador le ofrece un cigarro al visitante. Fuman y comentan mientras contemplan la lata que contenía los puros dominicanos; ahora se despachan con elogios al tabaco. Basta de estupideces, al grano. Ahora sí. Será mañana a la madrugada, cuando despunte el alba. Eso es muy pronto. ¿Cómo alertar a mi comandante?, debería salir ahora mismo y galopar toda la noche y, así y todo, quién sabe si habré de llegar antes que el asesino. Negroponte dice que ya está todo dispuesto: el mismo delator será el asesino. ¡Claro! Es un hombre de la confianza de mi comandante y puede entrar en el cuartel clandestino sin obstáculos. Tengo que saber cómo piensan hacerlo. Está pasando la carreta de las frutas y entre los cascos del caballo y el pregón del vendedor no puedo escuchar. Otra vez lo han dicho y, nuevamente, no he podido oír el nombre del traidor. Sólo escuché parte de una frase pronunciada con malicia por el sicario: “? yo solamente cobro, nunca he pagado a nadie”. No sé a qué se refiere, pero no parece tener ninguna importancia. Necesito precisiones.
Según puedo sacar en limpio, hasta donde he podido entender, las cosas serán del siguiente modo: el traidor entrará en el cuartel, se meterá en la tienda del comandante y dirá que trae un recado urgente para entregarle en persona. Todos lo conocen y, como nadie desconfía de él, no encontrará ningún obstáculo para quedarse y esperarlo. El comandante habrá de llegar después del alba; el traidor dirá que descansará en el catre de nuestro jefe, como tantas veces lo hizo, hasta que él llegue, pues está muy fatigado por el largo viaje. El comandante entrará en la tienda y, ahí mismo, se levantará del catre y, por sorpresa, lo coserá a puñaladas. Así es como ha de ser.
Debo salir ahora mismo. No puedo perder un solo minuto. Como un loco me echo a correr hacia la puerta. El visitante se sobresalta y, veloz como un rayo, se lleva una mano a la cintura. Pero el gobernador le dice a su interlocutor que no le dé importancia al asunto, pues es sabido que, además de sordomudo, soy un poco lunático; atravieso el corredor -en la carrera he derribado a la cocinera negra, que me maldice en africano-. Por fin llego a la caballeriza. Me trepo al angloárabe del gobernador y salgo al galope.
¿Quién ha de ser el traidor? Muy pocos conocemos el campamento en el que se oculta nuestro jefe. Pero ¿quién? Eso ahora no importa. Debo llegar cuanto antes. Si este caballo resiste la carrera, podría estar antes del alba.
He galopado toda la noche. Ya está clareando sobre la espesura en la que se oculta el campamento. Aquella franja rojiza comienza a ensancharse como una amenaza. Casi he llegado cuando el sol despunta sobre las copas de las araucarias.
El asesino ya ha de estar dentro de la carpa. Tengo que estar ahí antes que mi comandante. Por fin, puedo ver la guardia que precede la entrada al cuartel. No hace falta que dé el santo y la seña, pues aquí todos me conocen bien. Entro en el cuartel como una saeta; todos me abren paso. Ya he visto la carpa: ahí adentro, acechando mientras disimula descansar, ha de estar el traidor. Tengo que ser rápido y actuar antes que él desenfunde el puñal artero. Me apeo antes de frenar el caballo y con el mismo impulso entro en la carpa cuchillo en mano. Hijo ´e la gran puta, traidor, grito, a la vez que me abalanzo sobre el hombre que finge reposar en el catre de mi jefe. Descargo la primera y salvaje puñalada en el corazón y entonces, como un mal pensamiento, recuerdo la voz aguardentosa de mi inesperado patrón: “yo cobro, nunca he pagado”. Saco el cuchillo ensangrentado, lo vuelvo a enterrar. Una vez más acude a mi memoria la voz de Natán Negroponte: “estos indios de mierda acabarán matándose entre ellos”. Sólo entonces decido descubrir la cara de aquel que, ya sin aliento, se desangra bajo la carga de mi cuchillo. No me atrevo a mirar. Ahora resuena en mi cabeza aturdida la carcajada del sicario de las sombras, la risa inmunda de aquel asesino que jamás ha tocado a sus víctimas y nunca ha manchado sus manos con sangre. Mis manos, en cambio, están teñidas de rojo. Ahora que miro la cara del muerto que yace debajo de mí, he podido saber, al fin, quién es el traidor que acaba de matar a mi comandante.
Buenos Aires, bar La Academia, 1983
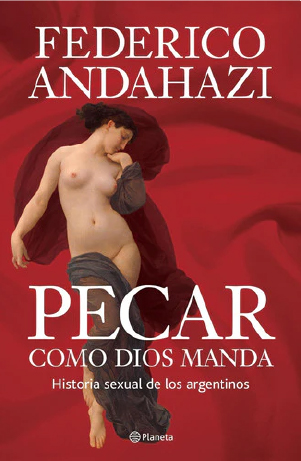
Pecar como
Dios manda
La historia de la sexualidad es la historia de la humanidad. No puede comprenderse la historia de un país si se desconoce el entramado de las relaciones sexuales que lo gestaron. El sexo ha estado en el nacimiento, el esplendor, la decadencia y la caída de todas las naciones. Por otra parte, después de Freud nadie puede ignorar el protagonismo fundamental de la sexualidad en el ser humano, en su representación y en sus relatos. Sin embargo, hasta ahora, no existía una historia de la sexualidad en la Argentina.
Impulsado por esa sospechosa e inconcebible falta, Federico Andahazi, psicoanalista y autor de novelas de éxito resonante que, como El anatomista, abrevaron en la Historia e indagaron en la sexualidad, inició una exhaustiva investigación que va desde los pueblos precolombinos hasta nuestros días.
Este primer volumen –el primero de tres- echa luz sobre la rica e ignorada sexualidad de los pueblos americanos originarios, los violentos cambios impuestos por la conquista, la hipocresía del poder virreinal durante la colonia y los nuevos cánones morales surgidos de la Revolución de Mayo. Pecar como Dios manda revela aspectos desconocidos hasta hoy, algunos ocultados con escrúpulo, sobre hechos y personajes fundacionales, próceres y pro hombres cuyo modo de ejercer el poder sólo se explica a partir de la forma en que ejercieron el sexo.
Escrita con el propósito de develar la verdad sobre nuestra sexualidad, Pecar como Dios manda, la primera historia sexual de los argentinos, nos deleita con sus hallazgos y está destinada a convertirse en una obra de consulta obligada.
“El sexo cuenta su historia en el país y el cronista es Federico Andahazi.”
Clarín
“En Pecar como Dios manda el audaz narrador de El anatomista retoma una de sus más evidentes pasiones: mirar por el ojo de la cerradura para mostrar “eso”, lo supuestamente indebido. Y así desfilan el amor pecaminoso, el adulterio, los cuernos, los jueguitos prohibidos y otras tórridas variantes, desde los orígenes de la Argentina hasta los años de la Revolución de Mayo. Pero esta vez ya no como novela de ficción, sino bajo la forma del ensayo, con una investigación bien fundamentada.”
Perfil
“Federico Andahazi se metió en la cama de los argentinos. En Pecar como Dios manda, el escritor bucea en la conducta sexual de los hombres y las mujeres que construyeron la historia del país”.
Mónica Soraci, LNR, La Nación Revista
“Quien busque una entretenida y amena configuración de relatos relacionados con el comportamiento en la cama que abarque desde los aborígenes de estas tierras hasta la época de la Revolución de Mayo, no deberá dejar pasar Pecar como Dios manda.
(…) Claro que lo hace con buena pluma y con ese estilo que supo construir, cargado de arcaísmos, causticidad y un humor sutil y muy ingenioso.”
Suplemento Ñ ,Clarín.
“Pecar como Dios manda, el primer libro de una trilogía que bucea en el sexo de los argentinos desde antes de la conquista española hasta nuestros días y contiene asombrosas revelaciones.”
Gente, Alfredo Serra
La sexualidad en las culturas originarias
1
El sexo y la historia
La historia de la sexualidad es la historia de la humanidad. No existe frase más verdadera en su sencilla literalidad ni en su elemental carácter metafórico. Desde el libro del Génesis hasta el del Apocalipsis, desde el primero de los mitos que están en el origen de las grandes civilizaciones hasta las causas que las llevaron a su caída, la sexualidad ha sido el germen de la vida y la excusa ejemplificadora para explicar la decadencia y la destrucción. La historia de una nación sólo puede comprenderse si se conoce el entramado de relaciones sexuales que la gestaron. Así como los dioses antiguos, al mezclar sus cuerpos, engendraban hijos que fundaban naciones, sus terrenales descendientes establecían alianzas sexuales para unir reinos, multiplicar sus riquezas y extender dominios.
Los primeros relatos que habrían de fundar la historia de Europa hablaban de dioses voluptuosos, promiscuos y atormentados. Podría afirmarse que todas aquellas leyendas surgieron de la febril imaginación de los marineros y luego los poetas les agregaron el verso y la métrica. La cultura europea se originó en el Egeo y, desde allí, se fue expandiendo por las aguas claras del Mare Nostrum. De las profundidades de aquel pequeño mar que bañaba las costas de Grecia nacieron los héroes mitológicos, cuya épica máxima. La Odisea, fue una historia de navegantes. El viento del Mediterráneo soplaba con la vital inspiración de Hormero. Ese mismo viento era el que henchía las velas de los barcos que unían los puertos fantásticos con los reales.
Más allá de cualquier consideración política, más allá de sus miserias y ambiciones, el espíritu de Cristóbal Colón estaba hecho de aquella madera épica. Sin dudas, la del almirante genovés fue una de las mayores hazañas de la humanidad. Europa acababa de salir de las penumbras de la Edad Media e ingresaba, eufórica, en el Renacimiento. Fueron días luminosos que significaron, también, el renacer de una nueva sexualidad: los muros de los palacios e incluso los de las iglesias se plagaron de cuerpos desnudos como no se veían desde la Antigüedad, desde los tiempos de las Venus paganas. Por encima de cualquier juicio valorativo, no puede entenderse la aventura de Colón sino a la luz del pensamiento renacentista. No sólo la pintura se rebeló de pronto contra la llanura del lienzo en virtud del genio de Leonardo; el nacimiento de la perspectiva estuvo asociado a la nueva visión de la Tierra que, súbitamente, dejó de ser una superficie plana para convertirse en una esfera. Cabe preguntarse, sin embargo, si España tuvo Renacimiento. Probablemente no. A diferencia del resto de Europa, España continuó siendo medieval por obra y gracia de los Reyes Católicos. No fue casual que Cristóbal Colón no fuera español. Como tampoco resultó azaroso que el nombre que recibiera el nuevo continente estuviese destinado a homenajear a un florentino: Americo Vespucci provenía de la cuna del Renacimiento.
Suele pensarse, no sin cierta pereza reduccionista, que la llegada de los españoles significó el choque de dos culturas. Sin embargo, resultó mucho más que eso; no fue sólo una colisión entre dos mundos sino, más aún, entre dos universos: un conjunto de sistemas que, al tocarse, estallaron hacia adentro y hacia afuera. El «Nuevo Mundo» ni era nuevo ni se trataba de un mundo único: desde la espléndida Tenochtitlán, pasando por Chichén Itzá hasta la ciudad imperial del Cuzco, estas tierras eran un vasto y diverso continente de culturas tan diferentes que, en algunos casos, no llegaron a conocerse entre sí.
Los Andes fueron para las civilizaciones Inca, Azteca y Maya lo que el Mediterráneo para los europeos. Todo aquel que pertenecía a la montaña era habitante de la polis, estaba cerca del panteón imperial, era ciudadano de un Estado y vivía al amparo, cuando no bajo el yugo, de los grandes monarcas. Cuanto más lejos del cielo, cuanto más bajo respecto de las cumbres andinas, tanto menos organizados eran los pueblos. En las llanuras no había Estados, ni grandes ciudades, ni fastuosos templos, sino culturas simples basadas en la caza y la recolección. En este contexto, el territorio correspondiente a la actual República Argentina era por entonces apenas un suburbio remoto, muy alejado de los centros de decisión política de los grandes imperios.
Resulta cuanto menos curioso que, ante semejante diversidad y riqueza culturales, los europeos se hayan obstinado en ver tribus de bárbaros en las tierras descubiertas. Salvaje: tal fue el término con que el conquistador designó a todos los habitantes del «Nuevo Mundo». Salvaje: un calificativo terminante que borraba toda frontera entre los distintos pueblos nativos y, a la vez, levantaba un muro entre las civilizadas huestes de Cristo y esos idólatras que adoraban dioses de barro, semejantes a aquellos que despertaron la ira de Jehová en tiempos de Moisés. El mote de salvaje fue la coartada para imponer su ley. El invasor siempre precisó invocar algún fin noble para justificar su afán de dominación y apropiación. Civilizar, redimir, evangelizar, liberar han sido, desde siempre, los verbos en nombre de los cuales se han cometido las mayores ignominias. Si, tal como rezaban las Escrituras, la carne era el refugio del diablo y el vehículo del pecado, aquellos aborígenes que exhibían sus cuerpos sin pudor eran la prueba concluyente de que había que hacer cumplir La Palabra por estas tierras. La idea de que esos hombres y mujeres que andaban semidesnudos ejercían la sexualidad sin arreglo a ley alguna y cuya norma, si la había, era la promiscuidad, cuando no el incesto, fue el argumento más categórico para justificar la opresión y el saqueo. Si, como dijimos al comienzo de estas líneas, la historia de la sexualidad es la historia de la humanidad, tal vez en ningún otro momento esta afirmación haya resultado tan indiscutible y verdadera como en el proceso de la Conquista de América.
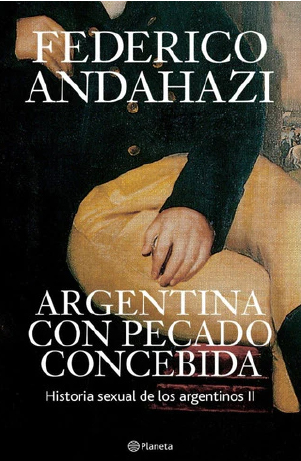
Argentina
con pecado concebida
El sexo ha sido protagonista del nacimiento, el esplendor, la decadencia y la caída de las grandes civilizaciones. Este nuevo ensayo de Federico Andahazi sobre la historia sexual de los argentinos parte de una hipótesis que atraviesa toda la obra: no puede comprenderse la historia de un país si se desconoce el entramado de las relaciones sexuales que lo gestaron.
En Argentina con pecado concebida aborda los nuevos cánones morales surgidos desde la Revolución de Mayo hasta el golpe de 1930, a través de los personajes fundacionales más emblemáticos. Así, cuenta cómo la insistencia sobre la presunta homosexualidad de Belgrano se usó como herramienta para descalificar sus ideas; describe la intensísima relación que tuvieron Rosas y Urquiza con sus muchas mujeres y la insólita adopción del primero de un hijo abandonado por Belgrano; las orgías consignadas por Sarmiento en su diario de campaña; la agitada vida sexual de San Martín, coronada con su relación con Remedios de Escalada; el factor clave de la Iglesia Católica; los irrefrenables impulsos sexuales de Lavalle; las formas de legislar la prostitución sin legalizarla; la doble moral de Yrigoyen. En todos los casos, nos sorprenden la energía y el tiempo dedicados al sexo, que parecía complementar la inagotable capacidad para la estrategia y la acción política. Una vez más, con una prosa ensayística ágil y entretenida, enriquecida por la creatividad del gran novelista, Federico Andahazi revela aspectos desconocidos hasta hoy –verdaderas perlas sorprendentes y escandalosas, ocultadas con escrúpulo– sobre la intensa vida pública y privada de los hombres que forjaron nuestro país.
Editorial Planeta
“La bibliografía consignada por Andahazi se presenta voluminosa y exhaustiva, aunque el tono general que prevalece en la obra combina la informalidad con recursos narrativos heredados de su vocación novelística, como la ironía y los juegos de palabras.”
“Ahora Andahazi vuelve al ruedo con un nuevo libro: acaba de publicar Argentina con pecado concebida. Historia sexual de los argentinos II (Planeta), con más historias de alcoba que tienen como protagonistas a nuestros hombres de bronce, muchos de los cuales fueron machistas, maltratadores, pegadores, violadores e infieles.”
“Su historia sexual de los argentinos puso a los políticos en la cama, un modo único para entender el destino del país.”
“El escritor y psicoanalista Federico Andahazi presenta la segunda entrega de su Historia sexual de los argentinos: cuenta cómo la vida alcobas adentro de algunos de nuestros próceres tuvieron su correlato en las políticas que se aplicaban.”
Analía Farjat, El Argentino
“El escritor que acaba de publicar la segunda parte de “Historia sexual de los argentinos” asegura que no es posible entender las figuras del pasado sin conocer su sexualidad.”
(…)
“El libro es poderoso en las revelaciones, pero no es provocador en el enfoque, que además está sostenido por documentos públicos.”
Celina Alberto, La voz del interior
“Federico Andahazi y las reacciones a Argentina con pecado concebida: El segundo volumen de su Historia sexual de los argentinos fue demasiado para personajes como Jorge Bernal, del Instituto Belgraniano del Chaco, y el neonazi Antonio Caponnetto, célebre por impulsar protestas contra la muestra de León Ferrari en Recoleta.”
Silvina Friera, Página 12
“El porno cipayismo de Federico Andahazi (…) emerge de la nada, continuando a aquel unitario ladino y procaz, un sujeto indocto que lleva por nombre Federico Andahazi.
El figurón, siguiendo una línea escatológica que le ha dado buenos dividendos y mundanal prestigio, acaba de editar el volumen segundo de una “Historia sexual de los argentinos”, titulada impiadosamente “Argentina con pecado concebida”, para poner en evidencia, ab initio, que su pluma meteca conserva intacta la capacidad sacrílega.”
Antonio Caponetto (Director de la revista filo nazi Cabildo)
1
DE MÁRMOL SOMOS
En Pecar como Dios manda sostenía que no puede comprenderse la esencia de una nación si se desconoce la historia de su sexualidad. En el presente volumen, en el que se examina la Historia argentina a través de la vida íntima de sus personajes más emblemáticos, tal postulado no solamente se ve confirmado, sino que se percibe aún con mayor claridad. Podría afirmarse, sin lugar dudas, que el modo en que ejercieron el poder muchos de nuestros próceres sólo se comprende a la luz de la forma en que ejercieron el sexo.
Manuel Gálvez, uno de los escritores argentinos más polémicos de los albores del siglo XX, sostenía: “No se puede penetrar en la psicología de un hombre sin conocer su vida sexual (…) ganarían en humanidad nuestros grandes hombres si conociéramos sus amoríos. Aparte de que la vida pública no es independiente de la privada sino su prolongación, su refracción en el espacio”.
Esta frase resulta cierta, siempre y cuando se hagan algunas precisiones. En este sentido, debo aclarar desde ya que no me impulsó a escribir estas páginas el ánimo morboso de hurgar debajo de las cobijas de aquellos que forjaron la historia de esta nación. Con frecuencia se justifica la exposición de la vida privada de distintos protagonistas de la historia bajo la excusa de “bajarlos del pedestal de mármol y ponerlos a la altura de la gente común”, como si la gesta libertaria de San Martín fuese comparable con la pedestre biografía de algún oscuro cronista. En nombre de semejante pretensión se han cometido verdaderas profanaciones. No es el propósito de este libro derribar monumentos ni desnudar las preferencias sexuales, los secretos de alcoba ni la intimidad de nuestros próceres, disciplina, dicho sea de paso, tan en boga en estos días.
Cabe señalar, por otra parte, que los países, igual que los individuos que los habitan, deben su genealogía a un entramado de relaciones sexuales que, por su complejidad y extensión, muchas veces se pierden de vista. Centrar la mirada sobre estos procesos permite poner en evidencia las distintas estrategias de Estado tendientes a establecer alianzas sexuales con fines políticos, económicos y sociales. Así como en las viejas monarquías estas uniones tenían el claro propósito de sumar territorios, multiplicar fortunas y acrecentar el poder, en distintas épocas también el sexo sirvió como herramienta de apropiación y dominación. Desde la política de mestizaje que impuso el poder español para extender la sangre europea en territorio americano a expensas de privar a los hijos mestizos del derecho a la herencia y la propiedad, hasta las prácticas sexuales endogámicas, cuando no incestuosas, de la aristocracia interesada en que la mayor cantidad de extensiones quedara en manos de pocas familias, el sexo ha sido protagonista de la historia argentina.
La segunda hipótesis que fija el rumbo de este trabajo se desprende de la primera, es decir, si la historia de una nación se explica a la luz de la historia de la sexualidad, consecuentemente, no puede entenderse la vida sexual de un individuo si se ignora la Historia de su país. Así las cosas, puede aseverarse que la política, la historia, la singularidad y el sexo se alimentan mutuamente de manera tal que una categoría no encontraría su razón sino en relación con las otras.
La sexualidad ha estado tan presente en la Historia, en la política y hasta en la guerra que, en no pocas ocasiones, ha sido utilizada como un arma. Resulta interesante examinar de qué manera los calificativos y “denuncias” sobre las conductas o tendencias sexuales de tales o cuales personajes, muchas veces han sido una herramienta para descalificar sus acciones o sus ideas. Por ejemplo, la insistente mención sobre la presunta homosexualidad de distintas personalidades de la historia argentina no hace más que poner en evidencia las tendencias políticas homofóbicas y retrógradas de los propios denunciantes.
Tal vez uno de los casos más emblemáticos, en este sentido, sea el de Manuel Belgrano. Importa mucho menos conocer las preferencias sexuales de Belgrano que el verdadero debate que se oculta detrás de esa polémica trivial. Muchos afirman que las habladurías sobre la presunta homosexualidad de Manuel Belgrano son más bien recientes. Sin embargo, existen varios testimonios que dan cuenta de que aquellos rumores se originaron durante la época en que el abogado tomó las armas para luchar por la independencia. Los humillantes apodos que recibió Belgrano parecen tomados de una revista humorística de la época: “Bomberito de la Patria”, “General Cotorrita”, “Chupa verde” y “Rabo de Loro”, eran, sin dudas, motejos que buscaban mellar su autoridad militar menoscabando su virilidad. Todos estos apelativos eran alusivos a su porte, bastante alejado del castrense, y a su agudo tono de voz. Lo de “Cotorrita” sintetizaba en un solo apodo las dos burlas más frecuentes que recibía Belgrano: por una parte se referían a su voz chillona y, por otra, a su chaqueta verde, ajustada y rematada por una cola bifurcada que semejaba las plumas traseras de un loro. Muchas y muy insistentes fueron las menciones a su voz aflautada y su decir amanerado. Más allá de que no conste cómo hablaba Belgrano, ni que su tono e inflexiones pudiesen revelar algo de su sexualidad, resulta claro cuál era el propósito de estos rumores: poner en duda sus cualidades militares. Para dar órdenes y hacerlas cumplir entre una tropa compuesta por hombres sumamente rudos, había que ser enérgico y hacer valer la voz de mando. Al menos en términos prácticos, tan débil no debió ser la voz de Belgrano, habida cuenta de que supo imponer una disciplina férrea a sus subordinados. Aquel ejército estaba conformado por una soldadesca proclive a la indisciplina, la falta de preparación y la rebeldía. No era una tarea sencilla ponerse al frente de semejante tropa. Belgrano no sólo consiguió contenerlos bajo su mando, sino que logró mantenerlos a raya sometiéndolos a un régimen espartano: prohibió los juegos por dinero, la baraja, los bailes, la música a menos que fuera marcial, las trifulcas, las salidas con mujeres y, como si fuese poco, obligaba a sus hombres a rezar el rosario antes de irse a dormir a las diez de la noche. Aflautada o no, la voz de Belgrano era capaz de tronar tan fuerte como el escarmiento.
Esta capacidad de mando indiscutible contrasta con una anécdota según la cual San Martín, en Tucumán, debió reprender a Manuel Dorrego, paradigma de virilidad cuartelera, por burlarse de la forma en que el general Belgrano repetía con su voz afeminada las órdenes de marcha que impartía el Libertador. Lo cierto es que la rivalidad entre Dorrego y Belgrano tenía razones políticas mucho más poderosas que las frívolas y triviales que invocan ciertos historiadores. Es probable, y existen motivos para sospecharlo, que fuera el propio Dorrego quien, movido por veleidosas ansias de protagonismo, echara a rodar el rumor sobre la presunta homosexualidad de Manuel Belgrano. Acaso un pasaje de las Memorias Póstumas de José M. Paz permita fechar con exactitud el momento en que Dorrego, queriendo florearse ante San Martín durante una fiesta dedicada a un grupo de damas, puso en duda la hombría de Belgrano:
“El Coronel Dorrego, cuyo carácter es bien conocido, se chocó del aire de superioridad que tomaban los nuevos jefes y oficiales y empezó en sus conversaciones a atacarlos con el ridículo; quizá esta fue la verdadera causa de su destierro, pero la inmediata que dio motivo a él fue la siguiente. El general Belgrano había mandado invitar una actriz viuda, del Perú, que nombraban Chilma, para que fuese a ejercer su habilidad a una casa respetable, a cuyas señoras había ofrecido hacer este obsequio. La cantatriz se había indispuesto y mandó hacer sus excusas cuando estaban ya reunidos los jefes para la academia de la casa del General. Dorrego oyó el recado que dio el criado mensajero al general Belgrano, y lo echó a mala parte. Empezó a mofarse y a pifiar a aquél en términos que el general San Martín lo advirtió; quiso contenerlo con sus mudas indicaciones y no bastó. La misma noche tuvo orden de dejar Tucumán”.
Las burlas que Dorrego dedicó a Belgrano venían a cuento de que, según su ya mencionado criterio cuartelero, no era digno de un hombre y, mucho menos de un militar, ocuparse de los preparativos, disposiciones e indisposiciones de una cantante. Era aquélla una tarea para mujeres y, de hecho, era un número dedicado a las damas. Pero como Belgrano, además, era soltero, no tenía una esposa que se hiciera cargo de esos menesteres. Es de imaginarse la reacción que debió despertar en el espíritu de Dorrego no sólo que San Martín hubiese tomado partido por Belgrano, sino que, además, a causa de este episodio, lo condenara al destierro.
Belgrano era un hombre de rasgos finos y delicados; sus ojos azules enmarcados por unas cejas delgadas y el pelo ensortijado sobre la frente, le conferían un aspecto de distinción. Ciertamente, su estampa contrastaba con la criolla rusticidad de su tropa. No es novedad que, en determinados ámbitos masculinos como el castrense, la belleza, el refinamiento, la distinción y la destreza oratoria fuesen tenidos como adornos poco viriles o, lisa y llanamente, afeminados. El hecho de que Manuel Belgrano fuese un lúcido intelectual, en lugar de sumarle méritos a su condición de militar, para muchos constituía un demérito, como si al “hombre de acción” le estuviese vedado el don del pensamiento. Pero el problema no radicaba en que fuera un brillante pensador, sino, justamente, en que sus ideas iban más lejos de lo tolerable para ciertos sectores. No es en absoluto casual que la mayor parte de aquellos que pretendían extender la Revolución más allá de los límites de la independencia, con miras al territorio social, recibieran la misma “acusación”. Así, hombres de inspiración jacobina como Mariano Moreno o Juan José Castelli fueron igualmente calificados o, mejor dicho, descalificados con el mote de homosexuales. Digamos, de paso, que el uso de las comillas aplicadas al término “acusación” en relación con la homosexualidad sólo tiene sentido en nuestros días, ya que, por entonces, la homosexualidad era un delito. No había comillas que mitigaran la rigidez de la ley. De manera que afrontar en aquella época una denuncia semejante significaba exponerse a procesos legales, persecuciones, destierro y juicios sumarios que podían terminar en la muerte.
No existe evidencia alguna que indique que Belgrano hubiese sido homosexual; el hecho de que fuera soltero no prueba, como muchos han sugerido, que no se sintiera atraído por las mujeres: al contrario, a falta de una esposa, se sabe que tuvo varias mujeres y que, aunque no los reconoció, tuvo dos hijos. Este punto también resulta revelador, por cuanto pone de manifiesto la dudosa vara moral que utilizan determinados apologistas de Belgrano. Estos defensores de la “honra”, el “buen nombre”, el “honor” y la “moral” del general Belgrano presentan como prueba irrefutable de su “hombría” el hecho de que dejara descendencia. Así, Pedro Rozas, hijo de Manuel Belgrano y María Josefa Ezcurra, hermana de Encarnación Ezcurra, la esposa de Juan Manuel de Rosas, sería la primera prueba material de la virilidad de Belgrano. Menos conocido que la paternidad de Belgrano es el hecho de que María Josefa, cuando quedó embarazada del general, estaba casada con Juan Esteban de Ezcurra, un primo de ella llegado de España. La segunda prueba que invocan los panegiristas de la heterosexualidad de Belgrano, es que hubo aún otra descendiente: Manuela Mónica del Corazón de Jesús, hija que tuvo con María de los Dolores Helguera. Pese a que no existe duda alguna de la paternidad de Belgrano sobre Pedro y Manuela, el general expresó en su testamento: “Declaro: Que soy de estado soltero, y que no tengo ascendiente ni descendiente”. Resulta al menos llamativo que los defensores de la “decencia” de Belgrano consideren un gran mérito moral la heterosexualidad y, en cambio, no les merezca comentario alguno que el general hubiese decidido renunciar a las obligaciones que le significaba el ejercicio de su “hombría”. Pero, claro, para muchos defensores de la moral y las buenas costumbres el abandono de los hijos es menos condenable que la homosexualidad.
La Historia, sin embargo, sirve también para buscar los motivos, sin que éstos sean un atenuante, que expliquen las decisiones que debió tomar un hombre en un momento determinado. Resulta muy fácil condenar, pluma en mano y siglos más tarde, la conducta de aquellos que, en circunstancias extremas, no gozaban de la tranquilidad de los historiadores postreros; al contrario, debieron afrontar los rigores del campo de batalla y tomar decisiones que implicaban la vida o la muerte. Bajo aquellas condiciones, ¿qué llevó a Belgrano a mentir en su testamento y renegar de la paternidad?
Belgrano tenía más de cuarenta años cuando conoció a María Dolores Helguera, una hermosa adolescente cuya aniñada belleza deslumbró al general. Hacia fines de 1817 mantuvieron un romance tan breve como apasionado. Belgrano estaba verdaderamente enamorado de la muchacha, pero antes de que pudiese proponerle matrimonio, en enero de 1818 recibió una orden impostergable: debía partir rumbo a Santa Fe. Al momento de la partida, ambos ignoraban que Dolores estaba embarazada. Sola y sin esperanzas de que sus destinos pudiesen volver a unirse a causa de la itinerante vida militar de Belgrano, María Dolores se sometió a la decisión de sus padres, quienes la obligaron a casarse con otro hombre para evitar el oprobio que significaba ser una madre soltera. La pequeña Manuela Mónica nació el 4 de mayo de 1819. Manuel Belgrano conoció a su hija algunos años después y, pese a que todavía estaba profundamente enamorado de Dolores, tuvo que resignarse al hecho de que su amada se había convertido en una mujer casada. De manera que, para aliviar la tragedia sentimental y ahorrar sufrimiento a la joven María Dolores, Manuel Belgrano decidió desaparecer de la escena. Sin embargo, no era un secreto para nadie que la niña era hija de Belgrano, a punto tal que fueron los hermanos del general quienes la criaron. El hijo mayor de Belgrano, Pedro, no fue adoptado por su familia paterna como Manuela Mónica, sino por el mismísimo Juan Manuel de Rosas quien, como ya hemos dicho, era su tío político. Resulta notable el hecho de que los vínculos que unían o, eventualmente, separaban a los padres de la patria no sólo eran de orden político, sino que, también, estaban signados por avenencias y desavenencias sexuales. No deja de constituir un acontecimiento realmente asombroso que Juan Manuel de Rosas, impiadoso hasta la crueldad con sus adversarios, se hiciera cargo del hijo abandonado por Manuel Belgrano, hombre ubicado en las antípodas ideológicas del Restaurador de las Leyes.
Más allá de cualquier juicio sobre la decisión de negarse a reconocer a sus hijos, hay que destacar la disyuntiva existencial que afrontó Belgrano en su momento, ya que, si los hubiese reconocido, hubiera comprometido el nombre y el honor de dos mujeres con las que el general compartió parte de su vida.
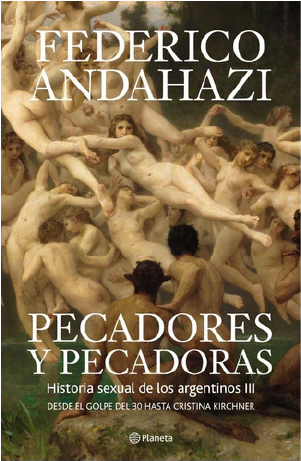
Pecadores
y pecadoras
Historia sexual de los argentinos III
Desde el golpe de 1930 hasta Cristina Kirchner
Si asomarse a la historia nacional con auténtica curiosidad y espíritu crítico, sin prejuicios, implica un verdadero desafío, mucho más arriesgado es interrogar el mundo íntimo de los personajes públicos.
Con este tercer volumen, luego de Pecar como Dios manda y Argentina con pecado concebida, Federico Andahazi completa su investigación en más de quinientos años de nuestra historia para comprender el cruce entre sexualidad y política. Con seriedad, respeto y solvencia, y, también, con la fluidez y claridad que lo caracterizan como escritor, Federico Andahazi se ha sumergido en una gran cantidad de documentos y testimonios que muchos hubieran preferido mantener ocultos. En esta oportunidad indaga en la década infame, el peronismo y el antiperonismo, la última dictadura militar, la recuperación de la democracia, la “fiesta” menemista, la crisis de 2001. Al profundizar en la vida de Perón, Evita, Isabel y López Rega, Montoneros, Lugones, Borges, entre muchos otros, revela aquellos aspectos de la intimidad que cambiaron el curso de la historia. Y llega, incluso, a dar su testimonio e interpretación de hechos muy recientes, tales como la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario y los conmovedores momentos vividos ante la inesperada y súbita muerte de Néstor Kirchner, a los 60 años, a fines de octubre de 2010.
Días impactantes y tan trascendentes como para haber abierto ya un nuevo capítulo en nuestra historia y cerrar, a su vez, este libro audaz, inteligente y apasionadamente reflexivo. La magnífica trilogía de la Historia sexual de los argentinos que ha compuesto Federico Andahazi revela que para comprender la esencia de un país hay que ahondar en el entramado de las relaciones sexuales que lo gestaron y confirma a su autor como uno de los más importantes escritores de su tiempo.
PALABRAS PRELIMINARES
El campo de la historia es el terreno fértil de la polémica. La política contemporánea, resultado de complejos procesos históricos, está marcada a sangre y fuego. El eco de las viejas contiendas y las heridas todavía abiertas determinan el tono exaltado que caracteriza el debate político en la Argentina. Los orígenes de nuestro país no son ajenos a la violencia: la brutalidad de la Conquista por parte de los españoles, las luchas por la Independencia, la guerra civil entre unitarios y federales, el feroz aplastamiento de las luchas populares, los sucesivos golpes militares, la enajenación del patrimonio público y el saqueo sistemático, producto de una corrupción estructural, explican el tenor de estas controversias. Escribir sobre nuestra historia implica reavivar los rescoldos de un pasado conflictivo, que todavía arde sobre la dolida epidermis nacional.
Si hablar de historia resulta una tarea ardua y revive las más encendidas pasiones, no parece más sencillo abordar la sexualidad. Cualquier alusión al sexo despierta, aún hoy, las más escandalizadas reacciones de pocos, aunque poderosos, sectores de la sociedad. Pero si, además, se trata de indagar en la sexualidad de los personajes más emblemáticos de nuestro país, las voces de los custodios de la moral y la tradición se elevan con una exaltación semejante a la de los inquisidores medievales. La combinación de ambos elementos –historia y sexo- resulta una mezcla intolerable para quienes se proclaman guardianes del pundonor patrio.
He escrito, y lo he repetido con frecuencia, que no puede comprenderse la historia de una Nación si se desconoce la historia de su sexualidad; de hecho, los países, igual que cada uno de sus habitantes, son hijos de una vasta red de relaciones sexuales, cuya trama sólo puede percibirse a la luz de las sucesivas políticas de Estado. El mestizaje durante la Conquista, la consolidación de las oligarquías mediante las alianzas entre familias -e incluso, bordeando el incesto, dentro de una misma familia-, el impulso a la inmigración propiciado hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX son algunas de las sucesivas políticas de Estado de naturaleza eminentemente sexual. Es decir, la sexualidad no es una nota pintoresca de la historia, sino su motor, el impulso surgido de la particular encrucijada, para decirlo de manera general, entre la naturaleza y la cultura.
Desde el primer volumen de la Historia sexual de los argentinos he sostenido que varios de los hechos públicos que han cambiado el curso de la historia sólo pueden entenderse iluminando algunos aspectos de la vida privada de sus protagonistas. Juan Lavalle cae derrotado en la campaña del Norte, no a manos de sus enemigos, sino a expensas de sus propios impulsos amorosos al intentar escapar de la alcoba de su amante, Damasita Boedo, a cuyo hermano, Mariano Boedo, había hecho fusilar. Rosa Campusano, la amante ecuatoriana de San Martín, sacaba información a los oficiales realistas con quienes se acostaba para entregarla luego al Libertador en su propia cama. La apasionada relación amorosa entre Roque Sáenz Peña con una joven “plebeya”, que resultaría ser su propia hermana, sería una anécdota carente de interés público, si no hubiese sido por la incidencia fundamental que este hecho tuvo en la historia argentina: horrorizado ante el descubrimiento, Roque Sáenz Peña, igual que los héroes de las tragedias griegas, decidió ir a morir a la Guerra del Perú. Sin embargo, su participación destacada en esta conflagración fratricida lo haría regresar al país como un paladín de la unión sudamericana, siendo éste el primer peldaño en su ascenso hacia la presidencia de la Nación. Todos estos ejemplos demuestran que el sexo ha sido protagonista fundamental en varios capítulos de nuestra historia.
El criterio que ha guiado la investigación de esta obra se sustenta en dos principios: por una parte, exponer sólo aquellos aspectos de la vida privada de los personajes públicos que han tenido consecuencias en la vida política de la Nación y, por otra, analizar de qué forma se ha ido construyendo el relato sobre la sexualidad de los argentinos. Es decir, cómo los distintos factores culturales, sociales, periodísticos, religiosos, etcétera, han producido las múltiples y contradictorias versiones sobre los más diversos tópicos atinentes al sexo.
Varias polémicas se han generado a partir de la publicación de Pecar como Dios manda y, sobre todo, de Argentina con pecado concebida. No es el propósito de estas líneas contestar las opiniones mejor o peor intencionadas, más o menos serias, más o menos intolerantes sino, al contrario, poner de manifiesto que, en materia de historia y sexualidad, no sólo es imposible dejar conformes a todas las partes, sino, probablemente, a ninguna. Ahora bien, si hablar sobre la sexualidad de ciertos personajes del pasado levanta semejante polvareda, podrá imaginar el lector el desafío que implica examinar la vida íntima no ya de próceres y personajes que descansan en el panteón de la historia, sino de personas cercanas en tiempo y espacio, que, en muchos casos, ocupan lugares encumbrados en los estamentos del poder.
Se suma a estos factores otro elemento no menos polémico: el de la actualidad. Mucho he cavilado acerca de la pertinencia de ocuparme del presente ante las prevenciones del riesgo que implicaba semejante posibilidad. En algunos casos tales consejos eran formulados con sincera preocupación y en otros a modo de velada advertencia. Cierto es que la mayor parte de los historiadores prefiere evitar la actualidad alegando razones de objetividad y la necesidad de mantener una prudente distancia con los acontecimientos. Sin embargo, he decidido llegar hasta nuestros días por diversos motivos. En primer lugar, porque no me impulsa el afán científico del historiador, sino la más pura pasión y el legítimo deseo de narrar, opinar y denunciar lo que todavía está al alcance de la vista. Aun admitiendo la dificultad de considerar los hechos contemporáneos con imparcialidad, con igual lógica habría que decir que en el mismo defecto reside la virtud: a lo largo de este trabajo puede comprobarse de qué manera los textos escritos en el fragor de las batallas, los alegatos surgidos de la emoción del momento, tienen un valor testimonial mucho más precioso que el del frío examen analítico y postrero. Por otra parte, sería una cobardía inaceptable rehuir la polémica que, por fuerza, implica hablar de personajes cercanos en el tiempo y en el espacio.
Cuando me acercaba al final de este libro se produjo un hecho doloroso que, sin dudas, habrá de marcar una bisagra en la historia argentina: el 27 de octubre de 2010 falleció el ex Presidente de la Nación Néstor Carlos Kirchner, protagonista de la última parte de este libro. En ofrenda a su memoria y convencido de que la historia también se narra en el presente, he decidido compartir con el lector mi testimonio de los hechos al mismo tiempo que se producían. No se me ocurre mejor homenaje a Néstor Kirchner que escribir con la mayor honestidad sobre su persona.
Llegado a este punto, me veo en la obligación de hacer una advertencia: aquellos lectores que esperen encontrar en esta obra una fuente para alimentar alguna curiosidad morbosa, están a tiempo de cerrar este libro y buscar en la abundante literatura de alcoba, tan de moda en nuestros días. A lo largo de las páginas que siguen intentaremos develar los resortes ocultos que rigen las inconfesables relaciones entre el sexo y el poder, cuyos alcances no sólo han determinado la historia de nuestro país, sino los criterios, los juicios y los prejuicios que gobiernan la sexualidad de cada uno de nosotros.
I
LOS PECADOS MORTALES
1
DE LOS AÑOS LOCOS A LOS AÑOS DE LOCURA
Existe la creencia, ciertamente extendida, de que la flecha de la historia avanza en el mismo sentido de la evolución de las libertades y la apertura de criterios en materia de sexualidad. Sin embargo, al examinar someramente los distintos períodos, se comprueba fácilmente que esto no es así; al contrario, en algunas ocasiones, el sexo parece moverse en sentido contrario. Basta remontarse a la Grecia clásica o a las orgías del Imperio romano para verificar que, en comparación, por ejemplo, con los cánones victorianos, se ha experimentado un enorme retroceso. Pero no es necesario ir tan lejos: si cotejamos la Argentina de fines del siglo XIX y comienzos del XX con el panorama nacional surgido del aciago golpe militar de 1930, la involución en materia sexual coincide con el ocaso de las libertades civiles, de los derechos sociales y de las condiciones laborales.
La inmigración masiva promovida a mediados del siglo XIX produjo un giro copernicano en las aldeanas costumbres sexuales de nuestra sociedad. De la noche a la mañana, Buenos Aires abandonó su fisonomía colonial y se convirtió en una metrópoli palpitante, plena de ámbitos en los que habría de desarrollarse una cultura propia y singular, producto de la fantástica mezcla de identidades. De ese cruce de lenguas, de melodías y de danzas surgiría el tango en la penumbra de los prostíbulos y los cabarets. A partir de ese momento, una vertiginosa sucesión de hechos parecía poner a la Argentina en la senda de un imparable progreso social, político y sexual: las ideas socialistas, las nacientes aspiraciones sindicales de los trabajadores, el lenguaje tanguero con su primitiva carga de procacidad y su lírica erótica, evidenciaban un potencial de rebeldía inédito. Pero no solamente en las clases proletarias se experimentaba este cambio; a pesar de la diferencia de intereses, este impulso surgido desde abajo habría de modificar, también, las costumbres de las clases altas: poco a poco la sociedad evolucionaba hacia una visión más alejada de los rígidos patrones moldeados por la Iglesia. Las mujeres, de manera incipiente, tomaban la palabra y la iniciativa, para escándalo de los sectores más conservadores. Las “indecentes” relaciones amorosas de Lola Mora y el escándalo que significó la publicación de las relaciones de Victoria Ocampo con tantos y tan célebres hombres de la cultura rompían, si no con las costumbres, al menos con los códigos de la doble moral propia de la aristocracia.
Así, a comienzos del siglo XX, las clases acomodadas vivían con euforia la sensual frivolidad de los años locos mientras los más pobres, los inmigrantes y los criollos trabajadores, se organizaban en torno de los nuevos ideales de libertad. Unos desafiaban las rancias tradiciones de su clase en los cabarets más lujosos de Recoleta y los otros celebraban sus luchas y conquistas en los miserables burdeles del sur. Y todos, unos y otros, se contoneaban al ritmo voluptuoso del tango. Sin embargo, cuando todo parecía encaminarse hacia la ruptura de los viejos cánones, los intereses opuestos se agudizaron a un punto irreconciliable. Entonces, aquellos años locos se convirtieron en años de locura, de odio de clase hacia los inmigrantes pobres y los trabajadores que luchaban por mayores derechos sociales. De pronto, llegó la noche de los fusiles y las bayonetas. Hacia fines de la década del ’20, la fiesta se vería abruptamente interrumpida. El 6 de septiembre de 1930, con el golpe militar encabezado por José Félix Uriburu, se inauguró la siniestra saga de las dictaduras militares en la Argentina. La mutilación de las libertades democráticas y los derechos civiles elementales se haría extensiva a todas las manifestaciones de las prácticas sexuales.
Como subteniente del ejército, Uriburu formó parte de la “Logia de los 33”, una facción de oficiales que en 1890 organizó la Revolución del Parque, la insurrección cívico-militar que culminó con la renuncia de Juárez Celman. Iniciado el nuevo siglo, en 1905, José Félix Uriburu fue el encargado de aplastar la revolución radical encabezada por Hipólito Yrigoyen. La feroz represión incluyó el encarcelamiento de centenares de trabajadores agremiados, el amordazamiento de la prensa socialista, el ataque a los nacientes sindicatos y la brutal embestida contra la manifestación obrera del 21 de mayo, que terminó con dos muertos y decenas de heridos diseminados en Plaza Lavalle.
Tan heroicas participaciones llevaron a Uriburu a ocupar la dirección de la Escuela Superior de Guerra en 1907 y en 1913 viajó a Alemania para completar su formación prusiana. De regreso al país, fue miembro del Consejo Superior de Guerra hasta que el presidente Hipólito Yrigoyen ordenó su retiro. Cuatro días después de que José Félix Uriburu tomó el poder por asalto, una vergonzosa, infame e ilegal acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló, por primera vez, el derrocamiento de un presidente constitucional. De inmediato se disolvió el Congreso, se declaró el estado de sitio, se intervinieron las provincias y se implantó un régimen autoritario inspirado en el naciente fascismo que comenzaba a extenderse en Europa. Acaso, una de las “instituciones” más representativas de la dictadura de Uriburu haya sido la flamante Sección Especial de la Policía Federal, cuya función más elevada era la de encarcelar y torturar a los opositores, fueran éstos reales, potenciales o sospechados. Por otra parte, se abolió la autonomía de las universidades consagrada en la Reforma de 1918 y se impuso una férrea censura a los medios de prensa.
Por entonces habría de consolidarse una alianza indisoluble entre la Iglesia católica, el régimen castrense y los grupos ligados a la oligarquía terrateniente. Esta era la verdadera y única Santa Alianza. En los despachos públicos, escuelas y colegios confesionales, de pronto se erigieron carteles que, en tipografía gótica, rezaban: “Dios, Patria, Hogar: hermosa trilogía cuyos frutos son progreso, paz y fraternidad”. Los tímidos avances en materia de libertades sexuales alcanzados hasta entonces fueron borrados de un plumazo.
El cine y los espectáculos públicos han sido, desde siempre, un fiel indicador del grado de tolerancia de una época. Resulta notable que, desde los albores del siglo XX hasta 1930 casi no existiera la censura. A propósito, el célebre director de cine Mario Soffici ha sido elocuente al declarar en 1975: “Yo siempre he dicho que hasta el año ‘30 he conocido la verdadera libertad, la libertad de expresión que le permitía a usted en los teatros, en las revistas, en todo, hablar con entera franqueza”.
Confirmando las palabras de Soffici, una breve recorrida por las carteleras previas al golpe mostraba algunos títulos verdaderamente audaces. De hecho, muchas películas europeas prohibidas en sus países de origen podían verse sin problemas en las salas de Buenos Aires. Un caso curioso fue el estreno en 1928 de Aphrodite, una película, de Pierre Marchal, basada en la novela de Pierre Louÿs. El film se promocionó como “la obra más sensual de la literatura francesa que revive con lujo inusitado la antigua Grecia con todos sus vicios y refinamientos sexuales” y agregaba que la película “ha despertado la admiración de todo el mundo por la belleza de sus desnudos artísticos”. Para agregar un poco de curiosidad morbosa, el afiche publicitario advertía: “Inconveniente para señoras y señoritas”. La exhortación, claro, tenía mucho más de señuelo que de prevención. La película soportó alternativamente la deliberada indiferencia moralista de un sector de la prensa y las críticas indignadas de alguna publicación católica que la tildó de pornográfica; en fin, una suerte no muy distinta de la que corrieron muchas obras no ya a comienzos, sino a fines del siglo XX. Lo más curioso del caso es que, contrariamente a lo que muchos daban por sentado, Aphrodite no era una producción francesa, tal como se promocionaba, sino que detrás del pseudónimo Pierre Marchal se escondía el realizador argentino Luis Moglia Barth quien, por lo visto, no estaba dispuesto a poner su nombre en un film erótico. Por esos mismos días, las marquesinas de los teatros Florida y Ba-Ta-Clán exhibían títulos tales como La vendedora de caricias y Un mordisco entre las piernas; el afiche de esta última estaba cruzado por una faja que rezaba “véala y entrará en calor”.
Otro ejemplo del brutal retroceso que significó el golpe del ’30 en lo concerniente a cine y sexualidad tiene que ver con el estreno en Buenos Aires del film La quena de la muerte, del legendario director Nelio Cosimi en 1929. La película planteaba un escandaloso intercambio de parejas, inédito para la época: el aristocrático matrimonio compuesto por Azucena y Raúl irá a pasar una temporada a una estancia en las sierras de Córdoba. Allí Raúl conocerá a la india Cardo Azul. Sintiéndose atraído por su belleza, terminará violándola en una toldería. Pero, por si fuese poco, Azucena seducirá a El Mestizo, un indio a cuyos pies ella caerá rendida. “Plantear una relación amorosa interracial era tabú”, señala Fernando Martín Peña, fundador de la Filmoteca Buenos Aires, y agrega: “Un hombre blanco podía conquistar a una india, pero de ninguna manera una mujer blanca podía seducir a un indio”. Sin embargo, la audacia de Cosimi habría de ser tan breve como la democracia avasallada. En 1932, luego del golpe de Uriburu, el director de La quena de la muerte abandonó su espíritu transgresor y, con la colaboración del ejército y el beneplácito de la Iglesia, filmó una panfleto católico, cuyo título no merece aclaración: Dios y la patria.
Sea por acción u omisión, como refugio de resistencia o para prestarle argumentos al poder, la cultura, en sus diversas manifestaciones, constituye uno de los testimonios más valiosos para entender una época.
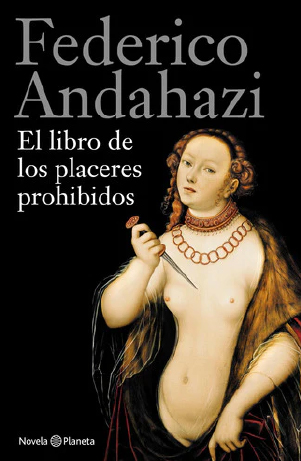
El libro
de los placeres prohibidos
En el Monasterio de las Adoratrices de la Sagrada Canasta, un extravagante y lujurioso burdel a las orillas del Rhin, el habitual regocijo ha dejado lugar a un silencio compacto. Zelda, una de las más antiguas y requeridas de las místicas consagradas a la práctica de “los placeres prohibidos”, ha sido desollada viva y el terror se ha apoderado de todas sus compañeras. Será uno en una serie de cruentos y misteriosos asesinatos.
¿Cuál es la relación de Johannes Gutenberg con estos crímenes? Recluido en una lóbrega abadía en las afueras de Estrasburgo, Gutenberg experimenta con una máquina y una técnica para reproducir libros. Cuando por fin consigue imprimir los primeros ejemplares, lejos de encontrarse con la gloria, es arrestado por comerciar libros apócrifos y acusado de ser el falsificador y estafador más audaz que recuerde el Sacro Imperio Romano Germánico.
Federico Andahazi ha escrito una novela de extraordinaria profundidad con los recursos de la intriga y el suspenso de los mejores thrillers. La impecable reconstrucción de los escenarios medievales transporta al lector a las diferentes ciudades europeas del siglo XV. El fabuloso avatar de la creación de un invento como la imprenta, bisagra fundamental en la historia de la humanidad, a través de un personaje complejísimo y fascinante como Gutenberg, deriva en el proceso judicial que interpela la naturaleza misma del libro. Las explícitas enseñanzas de “la gran puta”, madre superiora de la Congregación, son de un erotismo poco habitual y transforman los secretos del éxtasis en un proyecto místico, sagrado, consagratorio. De manera magnífica, la resolución de los asesinatos que alteran la vida del sagrado burdel y de la ciudad, termina uniendo todas las historias y conduce hacia el libro buscado por todos: el Libro de los placeres prohibidos.
¿Cómo fascinar con un libro sobre Johannes Guttenberg y la imprenta que inventó? Dándole un tema de terror erótico. Esa ha sido la inmensa proeza que ha logrado el audaz Federico Andahazi (…)
“Las palabras estaban hechas de la misma sustancia del deseo, de la lubricidad, del sexo”, dice el narrador, lo que establece un paralelo de inusitado impacto, destacando a la vez el placer secreto de todos los libros. (…)
Más que una novela, este libro es una poética en forma anecdótica, mucho más interesante que “El placer del texto”, de Roland Barthes, en donde el crítico francés expone los placeres y el gozo (en el sentido del orgasmo) que produce la lectura.
Olga Connor
Diario EL NUEVO HERALD, Miami, 16 de julio de 2013
(…) la literatura de Federico Andahazi, que hasta rehúye el monumentalismo y se dirige a una relación más inmediata con el conocimiento; un arte de contar historias que lo hace diáfano y directo, completamente funcional y muy entretenido, que es de lo que se trata con contar historias.
(…) Quizás lo más encandilante de todo eso sea el aire de sacralidad que se insufla al sexo en este libro de Andahazi.
Ignacio Granados
DIRTICITY, Miami,12 de julio de 2013
Ahora, Andahazi tiene entre sus manos otro hallazgo: acaba de publicar El libro de los placeres prohibidos (Planeta), una novela que “descubre” a Johannes Gutenberg, que en el siglo XV creó la imprenta, como un gran falsificador de libros, un perfecto y perspicaz estafador. Pero en esta nueva historia tampoco falta el erotismo y el sexo, y todo comienza en el Monasterio de las Adoratrices de la Sagrada Canasta, un lujurioso burdel a las orillas del Rin, donde habitan las prostitutas más codiciadas.
Soledad Vallejos
Diario LA NACIÓN, Buenos Aires, 3 de noviembre de 2012
En El libro de los placeres prohibidos, el argentino Federico Andahazi (Buenos Aires, 1963) se dio el gusto de escribir una novela policial que combina elementos como la corrupción, el poder y el sexo y cuyo protagonista es Johannes Gutenberg, considerado en las páginas “un genio de la estafa”.
INFORMADOR, Guadalajara, 5 de julio de 2013
La nueva creación de Andahazi es la continuación de su primera novela, “El anatomista”, que narraba la historia de Mateo Colón, un hombre que en el siglo XVI descubrió la existencia del clítoris, y que vendió 100.000 ejemplares.
EL UNIVERSAL, Caracas, 10 de julio de 2013
El libro de los placeres prohibidos es un tanque. La última novela de Federico Andahazi, editada por Planeta, lleva vendida una verdadera friolera: la primera impresión de 12 mil ejemplares se agotó a los tres días de llegar a las librerías. Semejante hito de la industria se presentó ayer en la sala Javier Villafañe de la Feria con la presencia del autor y de la periodista cultural Flavia Pitella, ante un público “adicto a sus novelas”, como lo bautizó ella.
Julián López
Revista Ñ, Diario CLARÍN, Buenos Aires, 12 de mayo de 2013
La más audaz incursión en el relato erótico de Federico Andahazi, el celebrado autor de El Anatomista.
Revista NOTICIAS, Buenos Aires, 3 de noviembre de 2012
Consagrado a través de diez novelas, acaba de parir la número once, “El libro de los placeres prohibidos” (Planeta). Su tema: un Gutenberg desconocido, y la secta de las sacerdotisas del sexo. Además, con crímenes horrendos y un asesino serial. Un apasionante policial de hace cinco siglos. ¿El criminal? Averígüelo por su cuenta…
Alfredo Serra
Revista GENTE, Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012
PRIMERA PARTE
1
Las seis torres de la basílica de St. Martin clavaban sus afiladas agujas en la niebla nocturna, desaparecían en la bruma y volvían a surgir por encima del techo incorpóreo que cubría la ciudad de Mainz. Románico uno, bizantino el otro, ambos triconques de la catedral bicéfala se imponían sobre las demás cúpulas de la ciudad. Más allá, las aguas del Rhin dejaban ver las ruinas del viejo puente de Trajano que, semejante a la osamenta de un monstruo encallado, yacía entre las dos márgenes del río. Los techos de pizarra negruzca del castillo y los cincuenta arcos del antiguo acueducto romano coronaban el orgulloso casco de la colina de la Zitadelle.
A pocas calles de la basílica se erigía el pequeño Monasterio de las Adoratrices de la Sagrada Canasta. En rigor, aquel angosto edificio de tres plantas que se alzaba en Korbstrasse, cerca del Marktplatz, no era precisamente un beaterio. Muy pocos sabían que detrás de la sobria fachada se ocultaba el lupanar más extravagante y lujurioso del Imperio, lo cual, por cierto, era mucho decir. El burdel recibía su curioso apelativo como resultado de la conjunción del nombre de la calle en la que estaba situado y de la devota dedicación con que las putas de la casa se encargaban de dar placer a los privilegiados clientes.
Durante el día, en aquella callejuela empedrada se abrían de par en par las persianas de las tiendas de los fabricantes de canastas, cuyos principales clientes eran los puesteros de la plaza del mercado. Pero cuando caía la noche y los cesteros cerraban sus puertas, la calle volvía a animarse con el jolgorio de las tabernas y las canciones vulgares de las prostitutas que, asomadas a las ventanas, mostraban sus escotes generosos a los viandantes. Sin embargo, a diferencia de los burdeles ordinarios, pintados de colores vivos y atestados de mujeres desdentadas, hediondas y bulliciosas, el monasterio pasaba virtualmente inadvertido. Las meretrices de la casa eran dueñas de un sensual recato, de una voluptuosa religiosidad que despertaban tentaciones semejantes a las que suscitaban las jóvenes vírgenes que habitaban los conventos. ¿Cuántos hombres albergaban el secreto deseo de participar de una orgía con las monjas de una hermandad? Acaso el cumplimiento de aquellos lúbricos anhelos era el secreto del éxito de la singular casa de putas.
Sin embargo, desde que una serie de hechos macabros irrumpieron en el Monasterio de la Sagrada Canasta, el habitual clima festivo había dejado lugar a un silencio compacto, hecho con la argamasa del terror. Cuando se ponía el sol, una espera angustiosa se adueñaba de las mujeres, como si una nueva tragedia fuera a precipitarse. Aquella noche de 1455 el miedo era tan denso como la niebla que se cernía sobre la ciudad. Los burdeles vecinos y las tabernas ya habían cerrado sus puertas. La bruma era un ave de mal agüero que sobrevolaba los tejados. En el monasterio quedaba apenas un puñado de clientes. Las mujeres rogaban a Dios no resultar elegidas por los visitantes. Lo único que anhelaban era encerrarse en sus alcobas, entregarse al sueño y que desde las ventanas asomara un nuevo amanecer.
Zelda, una de las putas más requeridas del burdel, tenía la suficiente antigüedad para elegir a sus clientes y decidir cuándo y cómo brindar sus oficios. De modo que, haciendo uso de sus bien ganadas prerrogativas, dio la noche por concluida, echó cerrojo a la puerta de su claustro y cambió las cobijas de su cama. Antes de prepararse para dormir, se asomó por la ventana: la calle estaba vacía y apenas si podían verse los edificios de la vereda opuesta a causa de la niebla. Cerró las celosías y colocó el grueso pasador que trababa ambas hojas de la ventana. Sentada en el borde de la cama, se quitó la ropa como si quisiera desembarazarse no sólo del corsé que le apretaba el vientre y las costillas, sino de todo vestigio de la jornada que acababa de terminar. Humedeció un paño de algodón en una jofaina con agua de rosas y luego frotó su cuerpo con movimientos lentos y repetitivos. Como si se tratara de un íntimo ritual religioso, de una suerte de unción autoimpuesta, Zelda pasaba el lienzo empapado sobre su piel con la solemnidad de una sacerdotisa. A pesar de que ya no era joven, la mujer tenía el cuerpo escultórico de las cariátides griegas: las piernas torneadas, las caderas generosas y los pezones desafiantes. A medida que frotaba el paño, Zelda se despojaba de las huellas que había dejado el paso del día y removía los restos de las efusiones ajenas. Parecía querer quitar de su piel no sólo las marcas de la dura jornada, sino también las otras, las que no pueden borrarse con agua de rosas, las indelebles, las que se hacen carne más allá de la carne.
Aquella íntima ablución le devolvía algo de la calma que había perdido desde que cayó la noche con su velo de bruma oscura. Enjuagó el paño y creyó escuchar un breve crepitar en algún lugar de la alcoba. Giró la cabeza sobre sus hombros hacia uno y otro lado, pero no vio nada fuera de lugar. Tal vez —se tranquilizó— fue el sutil eco del ruido del agua contra la porcelana. Volvió a sumergir la tela y entonces vio en la superficie curva de la jofaina el reflejo de una figura que asomaba desde el cortinado. Quedó inmóvil. No se atrevió a mirar hacia atrás. Había alguien dentro del cuarto. Sólo entonces Zelda comprendió que ella misma había tendido su propia trampa. Estaba encerrada. No tenía tiempo ni distancia suficiente para quitar el cerrojo de la puerta o el pasador de la ventana; el extraño la tenía al alcance de su mano. A medida que pensaba en la manera de huir del claustro, veía en el reflejo de la porcelana cómo aquella figura surgía detrás de las cortinas con el brazo en alto. Lo sabía. Muy a su pesar, lo esperaba. Era la elegida. Como si estuviese hecha de la misma sustancia oscura, fría y silente de la niebla, aquella silueta la había estado observando todo el tiempo. Zelda dejó caer el paño dentro del recipiente e intentó incorporarse. Ya era tarde. Sintió que la tomaba por detrás, rodeándola con un brazo, a la vez que, con la otra mano, le tapaba la boca para que no pudiese gritar. La mujer, mientras intentaba liberarse, veía por el rabillo del ojo la casulla negra que ocultaba la cabeza de su atacante quien, con la mano en alto, empuñaba un escalpelo brillante y aterrador. En un solo movimiento rápido y preciso, el agresor introdujo dentro de la boca de Zelda el paño con el que, hasta hacía un rato, se aseaba delicadamente. Con sus dedos largos y ágiles, el intruso empujó el trapo hacia la garganta hasta obturarle la tráquea. La mujer se revolvía intentando tomar aire, pero el algodón mojado era un escollo infranqueable. La figura encapuchada ahora se limitaba a sujetar los brazos de Zelda para impedir que se quitara la tela con las manos y asegurarse así de que no pudiera respirar ni emitir sonido alguno. Sólo era cuestión de esperar a que llegara la asfixia. El cuerpo de la mujer se conmovió por sí solo para expulsar el trapo con una náusea involuntaria. La cena frugal ascendió desde el estómago hacia la garganta y al toparse con el paño volvió como un reflujo incontrolable e inundó los pulmones. La rosada piel de Zelda se había convertido en una superficie violácea a causa de la falta de aire. La mujer conservaba el gesto de horror: los ojos pugnaban por salirse de las órbitas, la boca abierta en una expresión de pánico y desesperación constituían un cuadro macabro. El extraño, cubierto de pies a cabeza por una túnica negra, observaba la piel de su víctima con ojos extasiados, mientras jadeaba, alucinado, hasta el paroxismo. Zelda aún conservaba un rescoldo de vida aunque ya no podía moverse. Entonces, el atacante se apuró a proceder antes de que alguien pudiera llamar a la puerta. Con el cuerpo todavía tibio y palpitante, sintió cómo el encapuchado hundía el escalpelo en la base del cuello y hacía una incisión vertical hasta el pubis. El propósito no era matarla de inmediato, sino, antes, desollarla. Zelda, in pectore, imploraba a Dios que se la llevara con Él cuanto antes. El atacante mostraba una destreza asombrosa. Tomaba el escalpelo como quien toma una pluma. Trabajaba con una habilidad propia de los oficios más delicados. No procedía como lo haría un carnicero. Practicada la primera incisión, comenzó luego a separar la piel de la carne con cortes sutiles, a la vez que desprendía el pellejo sin lastimarlo. Fue un trabajo rápido y preciso; retiró la piel entera, en una sola pieza, como si se tratara de un abrigo. Zelda murió en el exacto momento en que el agresor concluyó su macabra tarea, sin ahorrarle ningún sufrimiento. Aquella figura semejante a la niebla extendió la pieza de cuero humano y la abrazó como quien se reencontrara con la persona amada. Era una escena patética: el asesino, cubierto de pies a cabeza de manera tal que no dejaba ver un ápice de su cuerpo, se aferraba a ese colgajo, que presentaba la forma de una mujer deshabitada, como si quisiera meterse dentro de aquel pellejo. Así permaneció largo rato, hasta que, finalmente, enrolló la piel, la guardó en una talega, abrió la puerta del claustro, se aseguró de que no hubiese nadie cerca, corrió escaleras abajo y, como un fantasma, desapareció del mismo misterioso modo en que había aparecido.
2
La madrugada había disipado la bruma de la noche anterior. El sol del amanecer ingresaba por los vitrales de la catedral, en cuyo interior daba comienzo la primera audiencia del juicio contra los tres falsificadores más grandes que recordara el Sacro Imperio Romano Germánico. Los hombres habían sido arrestados mientras intentaban comerciar libros falsos que fabricaban, con gran talento para las malas artes, en las lóbregas ruinas de la abadía de San Arbogasto, en las afueras de Estrasburgo.
Cuando el canónigo a cargo del tribunal dio la orden, uno a uno, los reos fueron obligados a sentarse en la silla curial, cuya tabla presentaba un hueco en el centro. El primero, un hombre alto, delgado y de barba generosa llamado Johann Fust, levantó la falda de su toga de fina seda y se sentó de modo tal que sus genitales desnudos quedaron colgando dentro del orificio. Otro religioso se hincó a sus pies, cerró los ojos, estiró el brazo y llevó la mano a la parte inferior del asiento. Con todos sus sentidos concentrados en el tacto, sopesó las partes del acusado. Luego de comprobar la contundencia toruna de los testículos que reposaban en la concavidad de su diestra, el cura giró la cabeza hacia los jueces y dictaminó a viva voz:
—Duos habet et bene pendentes.
Sin embargo, la inspección no terminó allí. El prelado, dispuesto para ese único fin, cambió ligeramente la mano de lugar y recorrió con los dedos las vergüenzas del reo como si todavía albergara alguna duda. Apretó los párpados, frunció el ceño y luego, con gesto experto, concluyó:
—Haud preaputium, iudaeus est.
Desde que Juana de Ingelheim, nacida también en Mainz, se hiciera pasar por varón hasta llegar a ocupar el Papado con el nombre de Benedicto III, se mantenía en toda la Rheinland- Pfalz la inspección curial antes de dar inicio a cada sumario. Resultaba imprescindible que el tribunal tuviera la certeza del género de los acusados para no repetir el error.
No sin disimular la humillación, el primer acusado se incorporó y, acomodándose la ropa, dejó su lugar al segundo, un hombre enjuto, pálido y de aspecto enfermizo, de nombre Petrus Schöffer. Con igual técnica, el clérigo se acuclilló, tanteó debajo de la tabla y, esta vez sin dudarlo, resumió en una sola frase:
—Duos habet et iudaeus est.
No resultaba un hecho auspicioso para Fust y Schöffer la revelación de sus orígenes judíos ante un tribunal de la Santa Iglesia.
Por último, tomó asiento el tercero, un hombre de apariencia singular: los extremos del tupido bigote confluían en una barba rojiza y bifurcada que se precipitaba desde las comisuras de los labios hasta el pecho como torrentes de una cascada. El semblante altivo, la frente despejada y la mirada orgullosa; los ojos oblicuos y un gorro de piel le conferían un aspecto inciertamente mongol. A diferencia de los anteriores, este último vestía un mandil de trabajo y tanto sus vestiduras como sus manos estaban manchadas de negro y rojo.
El sacerdote volvió a prosternarse junto a la silla curial y, después de tocar, sentenció sin vacilar:
—Duos habet et bene pendentes.
El apellido del reo era Gensfleisch zur Laden, aunque era más conocido por el nombre de la casa en la que se había criado: Gutenberg, Johannes Gutenberg, el falsificador más audaz de todos los tiempos.
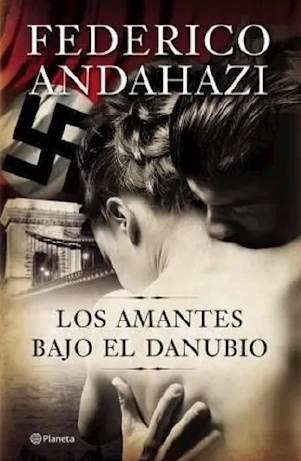
Los amantes
bajo el Danubio
Budapest, 1944. Hanna y Bora se reencuentran muchos años después de su doloroso divorcio. Jamás imaginaron que volverían a convivir en circunstancias tan extremas. Los nazis han ocupado la ciudad y cazan judíos. Bora, un aristocrático pintor y diplomático, refugia en el sótano de su casa a su ex mujer y a su actual marido, los dos judíos. Andris es el hombre con quien Hanna lo engañó. La trama se desarrolla en dos planos: el del subsuelo y el de la casa, donde Bora vive con Marga, su segunda esposa. Ambos mundos entrarán en un conflicto silencioso que modificará dramáticamente la vida de los personajes. Mientras Bora recibe la visita diaria de un oficial nazi que quiere ser retratado por el eximio artista, los cautivos encontrarán la salvación en el placer. El sexo será el vínculo más puro con la vida frente al acecho de la muerte.
Europa es devastada por la guerra; los inesperados giros del destino llevarán a Bora y a Marga a exiliarse en un pequeño pueblo de Córdoba. Allí se establecerán y tendrán descendencia argentina. Pero la vida volverá a sorprenderlos y aterrorizarlos.
Los amantes bajo el Danubio es una apasionante y conmovedora historia de amor que atraviesa el tiempo de la guerra y el de la paz. Esta novela magnífica atrapa de principio a fin con una trama profunda, sutil y sorprendente. Un gran best seller: el mejor Andahazi para un público exquisito.
1
Budapest, 1944
Había pasado mucha agua bajo el puente desde los tormentosos acontecimientos que precipitaron el divorcio. Durante los últimos diez años Hanna y Bora levantaron un muro con la piedra del silencio y la argamasa del rencor. No habían vuelto a verse desde el día en que salieron de los tribunales, cada uno por su lado, con la sentencia del juez bajo el brazo. Sin embargo, después de tanto tiempo de fingida indiferencia, una vez más, Hanna y Bora volvían a cruzar juntos el viejo Puente de las Cadenas que unía Buda con Pest.
En el pasado, durante los días felices, todos los domingos al atardecer emprendían el largo regreso desde la casa de campo hacia la ciudad. Tibor, el chofer de la familia, conducía en silencio el Mercedes azul como el Danubio. En aquellas épocas lejanas, el matrimonio iba plácidamente recostado en el asiento trasero, aislado por el vidrio que dividía la cabina. Ella apoyaba la cabeza sobre el hombro de él. El pelo de Hanna se precipitaba como un torrente de cobre sobre la solapa del traje claro de Bora. Rodeada por el brazo protector de su esposo, la mujer canturreaba una canción mientras al otro lado del puente surgían las cúpulas del Bastión de los Pescadores recortadas contra el cielo rojizo del crepúsculo.
El amplio baúl del coche no alcanzaba para guardar los utensilios de pintor que Bora siempre llevaba consigo: bastidores, telas, maletines repletos de óleos, pinceles, el caballete de viaje y la banqueta plegable. Al regreso venían aún más cargados que a la ida: los cazadores que establecían coto en los bosques de la familia solían regalarle varias codornices, un par de cervatillos y algunas pieles de zorro. Cada vez que iban al campo, Tibor colocaba sobre la tapa del baúl un cofre de madera lustrada sujeto con cintos de cuero y hebillas de bronce para repartir la carga entre ambos. Aquellas sencillas ofrendas, semejantes a los motivos de las porcelanas que adornaban las cocinas de los campesinos, eran una metáfora de la abundancia y la felicidad.
Ahora las cosas eran bien diferentes. Viajaban separados, sin mirarse ni dirigirse la palabra. Era el viaje más difícil que les tocaba emprender. Esta vez Hanna no iba junto a Bora en el asiento purpúreo sino escondida en el baúl, debajo del cofre junto a los animales muertos, cubierta por las pieles y los bastidores. No estaba sola; doblado como un contorsionista también viajaba Andris, su marido en segundas nupcias.
Tibor conducía impávido como si desconociera la situación. Bora, en cambio, mal podía disimular los nervios. Una y otra vez se secaba el sudor de la frente con un pañuelo que ocultaba entre la concavidad de la mano y la manga del saco, como un mago de vodevil. En el bolsillo interior de la chaqueta guardaba una pistola FN belga calibre 7,65; cada tanto llevaba la mano al bolsillo y acariciaba el mango de madera bruñido como si quisiera asegurarse de que aún estaba en su lugar.
Bora era un excelente tirador; así lo había demostrado como teniente de la reserva durante la Primera Guerra. Sin embargo, no hacía falta una gran puntería para dispararse en la sien. Aunque sabía que no debía confiarse demasiado de la eficacia de las balas: de hecho, todavía tenía una alojada en el cráneo como recuerdo de la batalla de Kobarid. No había tocado ningún punto vital pero por temporadas le producía unas jaquecas insoportables. Esta vez no podía permitirse la torpeza de fallar si era descubierto.
Bora nunca pensó que los alemanes habrían de ocupar Budapest como si se tratara de una ciudad enemiga: Hungría se había amoldado a los designios de Alemania sin discutir demasiado. Aquí y allá podían verse los tanques, las patrullas, los puestos de vigilancia y los camiones de asalto colmados de soldados con uniforme nazi. La Operación Margarethe había hecho de Budapest un coto cerrado. Cazaban judíos del mismo modo que los cazadores atrapaban aves, ciervos y zorros en los bosques de la hacienda de Bora.
El ser humano es proclive a confundir la realidad con sus propios anhelos. Eso fue, precisamente, lo que les había ocurrido a Hanna, a su esposo Andris y a tantos otros judíos. A pesar de la tenaza legal, cada vez más opresiva, jamás imaginaron que podían ser deportados a un infierno en el que muchos se resistían a creer, pero del que nadie regresaba. ¿Dónde quedaba aquel averno? ¿Qué forma tenía? ¿Qué sucedía con los que descendían? ¿Existía realmente? Eran preguntas que Hanna ni siquiera había podido formularse. Y ahora, mientras jadeaba en la penumbra de un baúl para evitar los vahos de los animales muertos y las emanaciones de la trementina, rezaba para que no fueran descubiertos por las patrullas alemanas.
Eran muy pocos aquellos que, como Bora Persay, eran capaces de semejantes actos de filantropía. Andris no sólo era el marido de Hanna sino, además, el peor enemigo de Bora: el hombre con quien su mujer lo había traicionado mientras estaban casados.
Cada vez que pasaban por un puesto de control, a Bora se le cubría la frente con un rocío de sudor gélido. El auto debía detenerse de acuerdo con las indicaciones de los carteles de alerta. Bora Persay era un personaje destacado en Budapest. Su apellido pertenecía a la más rancia aristocracia y formaba parte del árbol genealógico patricio, cuyas raíces se hundían en lo más profundo de la historia húngara. Junto al caño de la pistola, en el fondo del bolsillo interior de la casaca, llevaba su tarjeta personal:
Bora Persay
Ancien Député
Ex Ministre en Qualité de Commissaire des Biens Nationaux Hongrois
A L’étranger
Ex Ministre Plénipotentiaire en Turquie
En realidad, la foja de servicios de Bora no cabía en una pequeña tarjeta. Sin embargo, bajo la ocupación alemana no existían títulos ni honores que valieran. De hecho, el primer ministro, el mismo que había aceptado todas y cada una de las exigencias del Führer, había sido arrestado por las tropas ocupantes.
El Mercedes Benz 770 azul era un arma de doble filo: demasiado señorial para levantar sospechas y excesivamente vistoso para pasar inadvertido. En los sucesivos puestos de control, los soldados se cuadraban ante el paso del auto alemán con identificación diplomática conducido por un chofer de librea. El garboso personaje que viajaba en el asiento trasero vestía un impecable traje veraniego algo extemporáneo para el cuadro bélico que presentaba la ciudad. Aquel aire frívolo, ajeno a las circunstancias, lo eximía de sospechas frente a los ojos vigilantes de los alemanes.
Habían pasado sin sobresaltos todos los controles; nadie los detuvo desde el camino serpenteante que surcaba los bosques y praderas hasta la entrada de Pest ni, luego, al avanzar por la avenida Andrássy. Faltaba poco. Ingresaron sin problemas en el puente. Cuando llegaron a la orilla de Buda, muy cerca de la casa, los detuvo el centinela del puesto de control. Tibor frenó con la mayor suavidad. El soldado dio una vuelta entera alrededor del coche, examinó las placas, oteó hacia el interior y se inclinó frente a la ventanilla de Bora.
—¿Qué trae en el auto? —Vengo del campo. Traigo algunas piezas de caza y… —¿Armas? —lo interrumpió el centinela. —No —mintió Bora mientras el corazón retumbaba contra el mango de la pistola que llevaba en el bolsillo interior—,
no me dedico a la caza. Son regalos de los hombres que cazan en mi finca.
—Identificación —volvió a interrumpir el soldado de mala manera.
Bora descorrió el vidrio que separaba el asiento trasero de la butaca del chofer y pidió a Tibor la documentación del auto que guardaba en la guantera del tablero. Tuvo el impulso de exhibir su tarjeta personal pero temió que pudiera parecer un acto de presunción innecesario. El soldado cotejó las cédulas del auto con la placas y asintió. Estaba a punto de devolverle los papeles cuando volvió a dirigir la mirada hacia la caja de madera sujeta sobre la cola del coche.
—¿Puede abrir el cofre, por favor?
—Por supuesto —dijo Bora con tono sereno al tiempo que descendía del auto.
Se tomó su tiempo. Destrabó las hebillas y, morosamente, hizo correr las tiras de cuero por las presillas; primero una, luego la otra. Abrió la tapa de madera y se hizo a un lado para que el centinela inspeccionara el interior. Más abajo, en el baúl del auto, Hanna y Andris habían podido escuchar las órdenes en alemán que profería el soldado. El cofre de madera estaba asegurado a una rejilla metálica que transmitía perfectamente los sonidos y las vibraciones al interior del baúl. Podían sentir el recorrido de la mano del soldado mientras examinaba el contenido de la caja. Hanna distinguió, incluso, el roce áspero de un anillo. Imaginó la alianza de casamiento, conjeturó la cara de la esposa del centinela y la de sus hijos, rubios y pequeños, que lo esperaban en algún pueblo de Alemania. Necesitaba otorgarle cualidades humanas como el amor a la familia, la piedad, la justicia y la razón. Sabía, sin embargo, que en cuanto el soldado abriera la tapa y los descubriera, los acribillaría sin vacilar. Era el procedimiento.
El soldado levantó los bastidores, miró los paisajes campestres sin distraerse en los detalles pictóricos, extrajo la banqueta plegable y luego abrió los maletines de madera que contenían los óleos y los pinceles.
—Puede cerrarlo —dijo el soldado.
Bora obedeció. Con la misma parsimonia bajó la tapa de madera, volvió a pasar las cintas de cuero por las presillas y finalmente trabó las hebillas.
—¿Puedo seguir mi camino? —preguntó Bora con una sonrisa serena.
El centinela, al ver las gotas de sudor que cubrían la frente del hombre, inquirió:
—Me dijo que traía unas presas de caza… —Sí, en el baúl. —Ábralo, por favor. —Si, claro —dijo Bora, al tiempo que llevaba la mano derecha al interior del saco en cuyo bolsillo guardaba la pistola. Accionó el martillo y calculó el trayecto del brazo para pegarse un tiro certero antes de dejar esa tarea al soldado. Ya habían errado el disparo una vez. Bora no podía permitir que fallaran nuevamente.
En el mismo momento en que iba a extraer el arma, atronó otra voz en alemán.
—¡Pero si es el embajador Persay! —dijo un oficial que había salido del puesto y se dirigía hacia Bora con la mano tendida.
Más pálido que su traje blanco, Bora soltó la pistola, la dejó caer al fondo del bolsillo y estrechó la diestra del mayor del ejército.
—¿No me recuerda? Turquía, 1926… —agregó el militar.
Entonces el húngaro, en medio de la conmoción, a sólo un par de segundos de haber podido quitarse la vida, recobró la vista y la memoria que, por cierto, se le habían nublado por completo.
—Müller, el mayor Roderich Müller —titubeó Bora.
El oficial alemán resultó ser el agregado militar de la Embajada alemana en Turquía cuando él era embajador en Estambul. Las estrechas relaciones políticas y militares entre Hungría y Alemania los reunieron en más de una oportunidad en una u otra sede diplomática. El mundo es más pequeño que la providencia. Sin soltar la mano de Bora, el oficial, dirigiéndose al centinela, dijo:
—Soldado, está en presencia del mejor pintor de Hungría.
El vigía ignoraba si correspondía cuadrarse ante tan inusual título. De modo que permaneció en silencio con la vista al frente y la certeza de que la requisa había concluido. Bora le dio la bienvenida a su país con una sonrisa tan amplia como forzada, entró en el auto y antes de ordenar a Tibor que prosiguiera la marcha, volvió a meter la mano en el bolsillo interior del saco. Sintió la empuñadura áspera de la pistola y en un movimiento rápido extrajo la tarjeta.
—Venga a verme cuando quiera, mayor Müller.
—No le quepa duda; así lo haré. Cuídese —le dijo, y el pedido se pareció más a una advertencia que a una mera formalidad.
Roderich Müller sabía que la esposa del embajador a la que había conocido en Estambul —recordaba incluso que se llamaba Hanna— era judía.
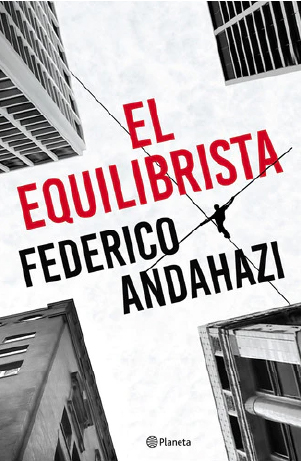
El equilibrista
Escritor de ficciones y ensayos de gran éxito, Federico Andahazi se revela como autor polifacético. En El equilibrista da a conocer otras actividades en las que brilla: periodista radial, humorista satírico, intelectual apasionado por la historia y psicólogo. La creatividad que alimenta sus ficciones revela a un autor de gran versatilidad.
En “El buscador de historias de la historia” nos presenta a personajes que han cambiado el curso de los acontecimientos y fueron injustamente marginados u ocultados de la historia oficial; también revela las caras menos conocidas de nuestros próceres.
En “El escritor en primera persona” nos hace entrar en su vida, nos cuenta su procedencia literaria y sus orígenes familiares, su relación con los libros, los viajes y el mundo íntimo en donde se nutre su literatura.
En “El psicólogo” habla de las afecciones que aquejan a los pacientes y responde, de manera profunda pero clara y didáctica, las consultas que recibe en su práctica clínica y por parte de los oyentes de la radio.
En “El sátiro político” retoma uno de los más antiguos y ricos géneros literarios para interpretar con ironía la realidad argentina; a través de la mirada de Dante, Umberto Eco y Franz Kafka, lleva al lector de la reflexión a la carcajada.
Andahazi despliega un delicado equilibrio entre sus sorprendentes facetas y comparte el vértigo de la aventura intelectual con sus lectores y los oyentes de la radio.
LA MADRE DE LA PATRIA
Era mujer, en la época en que ser mujer significaba una condena. Era negra, cuando ser negra equivalía a ser esclava. Era pobre, cuando ser pobre era la moneda más frecuente entre los que no tenían una sola moneda ni para comer. Fue soldado cuando ser soldado implicaba dejar el cuerpo en el campo de batalla, aun cuando sobreviviera. Fue sepultada por el olvido cuando en el panteón de los héroes no entraban las mujeres, ni los negros, ni los pobres, ni los soldados. Y ella fue todo eso junto. Y a pesar de todo, Belgrano la declaró la madre de la Patria. Pero por lo visto, esta patria todavía no puede aceptar que su madre sea negra y pobre.
Todos sabemos quién es el Padre de Patria; no hace falta mencionarlo. ¿Pero es posible que la mayoría de este pueblo desconozca quién es la madre?
Se llamaba María Remedios del Valle y era parda. Parda, sí, aquella categoría aún vigente entre los que creen, insisto, todavía hoy, en que el color de la piel es una cuestión de casta.
Algunos dicen que era afroargentina. Yo prefiero decir que era negra. Tenía una mirada compasiva que podía volverse fiera como la de las hembras cuando ven peligrar la cría; los ojos tan negros que no se distinguía la pupila del iris, siempre estaban alerta. Tenía la frente alta, orgullosa, rematada en un pelo mota que formaba un halo como el de las santas que adornan las iglesias, pero no dorado a la hoja, sino dibujado con carbonilla.
María Remedios nació en Santa María de los Buenos Aires un día incierto de 1766, ya que la historia ni siquiera tuvo el decoro de preservar la fecha exacta. Se propuso defender este suelo acaso para soñar con una patria que nunca tuvo. Combatió junto al Tercio de Andaluces, uno de los varios grupos de milicianos que expulsó a los ingleses durante las segundas invasiones.
Luego de la Revolución de Mayo, marchó al Alto Perú con el Ejército del Norte. Con su marido y sus dos hijos, uno de ellos adoptado, se incorporó al Regimiento de Artillería de la Patria. Volvió sola. En el campo de batalla quedó toda su familia. No sobrevivieron su esposo ni sus hijos. Ni siquiera los nombres para recordarlos como corresponde.
Lejos de rendirse ante el rigor de la existencia, ahora tenía tres motivos más para seguir luchando. Le suplicó a Manuel Belgrano que le permitiera participar en la batalla de Tucumán. Atado a la disciplina y a los reglamentos militares, Belgrano al principio se negó. Pero la voz firme y la mirada aguerrida se impusieron y finalmente, desde la retaguardia, llegó al frente de batalla codo a codo con los soldados. Fue un triunfo decisivo en la lucha por la Independencia. Belgrano pasa revista de la tropa en formación y al llegar a ella, se detiene, le tiende la mano y la nombra capitana de su ejército y Madre de la Patria.
La Negra Remedios acompañó a Belgrano en la victoria pero, sobre todo, en la derrota.
Cuando fue derrotado en Vilcapugio, María de los Remedios del Valle combatió, recibió una bala y, herida, fue tomada prisionera. Apresada, ayudó a escapar a los jefes patriotas. No le salió gratis: durante nueve días recibió el azote público: la piel negra se tiñó con la sangre roja y le quedó ese estigma para siempre como un trofeo de guerra. Consiguió escapar y se unió a las tropas de Güemes.
Una anciana indigente busca cobijo en la recova del Cabildo, un lugar de paseo terminada la guerra por la Independencia, ya en tiempos menos convulsionados. La anciana extiende su palma blanca para recibir la limosna de los viandantes. Una palma blanca y vacía que contrasta con los ojos negros en los que no se distingue la pupila del iris.
Alguien se detiene y cree ver en esa vieja negra, pobre de toda pobreza a una antigua conocida. El hombre es el general Viamonte.
«¡Usted es la Capitana, la que nos acompañó al Alto Perú, es una heroína!», exclama emocionado el ahora diputado. La negra Remedios Del Valle, que mal podía esconder las cicatrices en el brazo, le cuenta cuántas veces había llamado a la puerta de su casa para saludarlo, pero el personal doméstico la había echado como a una pordiosera.
En estos días en los que tenemos que escuchar a otra señora, una que se dice perseguida y no sabe cómo justificar sus cuentas en dólares y en pesos, sus plazos fijos y sus cajas de seguridad, quiero recordar que esta patria ya tiene una madre.
Una madre que enterró a su amor y a sus hijos en el campo de batalla, una madre que no tenía nada, que era negra, que era pobre y que tenía las palmas de las manos blancas como lo son las palmas de los negros: claras. Y, sobre todo, vacías.
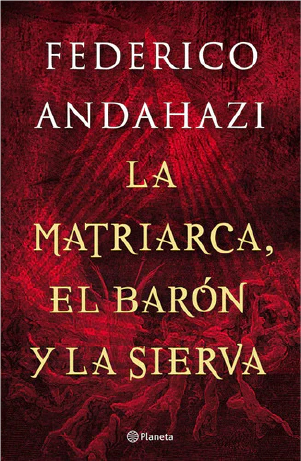
La matriarca,
el barón y la sierva
Antes de morir, un teniente puro y valeroso da en adopción a su hija adorada al gobernador que, en plena guerra civil, rige con mano férrea los destinos del país. En lugar de protegerla y cuidarla, como le prometió a su padre, el barón la somete al encierro, la reduce a servidumbre y la obliga a pelear en la riña de niñas, una diversión cruenta que ofrece a un pueblo enardecido con la muerte.
Sin embargo, María Emilia logra cultivar una relación muy particular con la esposa del dictador, y entre ellas se establece una extraña alianza. Desde las sombras, “La Generala” determina las decisiones del gobierno y el barón sabe que la necesita para conservar el poder y seguir con la guerra.
Entre la historia y la ficción, inspirada en la tradición del realismo mágico, La matriarca, el barón y la sierva es una novela de resistencia que enfrenta al lector con la irracionalidad del exceso de poder, la ceguera que anida en el afán de dominación, cuna del patriarcado.
Federico Andahazi ha escrito con gran maestría la degradación a la que puede llegar el ser humano. Su capacidad para adentrarse en el interior del sistema y construir las voces de su esperpéntica realidad resulta sorprendente. La intimidad del monstruo muestra en toda su dimensión su rabiosa individualidad y carencia de escrúpulos, su extremada crueldad, sus dotes de observación y su natural concepción del poder omnímodo.
“Andahazi recarga las tintas en la conformación del retrato del matrimonio y la conjunción de sus psicologías. No busca un estereotipo, sino alcanzar un nivel simbólico mediante un espejo deformante que le permita evocar las imágenes de otros matrimonios que han regido el destino de la Argentina. En política, ya se sabe, la realidad suele superar a la ficción. Además, esta alianza perversa entre el barón y la matriarca apunta a una paradoja que también se proyecta a los tiempos actuales: si bien la generala es quien ostenta el poder real, en lugar de utilizar su omnímoda autoridad con un propósito feminista, lo pone al servicio de un modelo patriarcal.”
“La yuxtaposición de referencias históricas y elementos que se inclinan a lo fantástico puede desorientar, pero a cambio la novela consigue transmitir con gran intensidad los efectos nefastos de una autocracia y sugiere que las ansias enfermizas de dominación que impulsan a algunos seres humanos trascienden el maniqueísmo de género o los dogmatismos ideológicos y se nutren de estratos psíquicos más profundos y complejos.”
Felipe Fernández
Diario LA NACIÓN, Buenos Aires, 14 de Julio de 2019
Ver Reseña completa
Capítulo Primero
1
LA NAVAJA
La navaja recorrió el contorno de la nuez hasta el mentón y a su paso abrió un sendero entre la espuma. En el hoyuelo que dividía la quijada del Barón había quedado un punto blanco de jabón. Guardó el labio inferior entre los dientes y llevó la cabeza hacia atrás, de modo que no quedara ningún pliegue en la piel.
Ofrecía su cuello a la niña que lo afeitaba con una confianza que no se otorgaba siquiera a sí mismo. Cuántos, incluso algunos de quienes vivían en la casa del Barón, a quien llamaban el gobernador, deseaban tener esa garganta al alcance de la mano para degollarlo como a un ternero. Acaso, medio país; acaso la mitad de los habitantes de la casa. La casa. Así mentaban todos a esa ciudadela en el centro de la ciudad.
Las manos de la niña que empuñaba el mango de nácar eran hábiles. Mientras paseaba el filo de la hoja plateada, cerraba los ojos e imaginaba. Conocía la cara del Barón mejor que la de ella misma: había bustos y retratos del gobernador hasta en el lugar más recóndito de la casa. Podía afeitarlo sin mirar. Era la centinela del límite inapelable entre las patillas triangulares y el borde del cuello de la chaqueta adornada con laureles de hilos de oro.
María Emilia –así se llamaba la niña, María Emilia Rendo– apretaba las cachas de la navaja, cerraba los ojos e imaginaba que hundía el metal y le surcaba el cuello desde la aorta hasta la yugular, justo por encima de la línea de la nuez. Imaginaba. Imaginaba que le abría la garganta y salía caminando, liberada, por la puerta principal hacia ese mundo exterior que no había vuelto a ver desde el día que llegó a la casa.
La niña sabía que mientras el gobernador permaneciera con vida no tenía forma de escapar. Deseaba que el Barón muriera. El hecho de que lo amara, según debía creer, no era un impedimento para anhelar su muerte. El amor y la muerte habían convivido en ella desde siempre.
Conocía la frontera entre las patillas frondosas y el cuello de la chaqueta orlada con laureles dorados, pero no estaba segura del límite entre el amor y el odio. Los confundía. Una y otra vez los confundía. Cuando le acariciaba el cuello con la brocha y cuando imaginaba degollarlo. Los confundía. Cuando lo veneraba como a un padre, igual que todos en la casa, y cuando él la miraba con la lascivia furtiva de un amante. No podía distinguir el amor del odio cuando él le decía m’ hijita o cuando se refería a ella ante los demás como la fámula. La fámula. Prefería que la insultara o que le pegara con el revés de la mano antes de que le dijera la fámula, el nombre exacto de la indiferencia. La fámula. Nadie.
El gobernador cubrió los dientes con el labio superior para extender la distancia que separaba la nariz de la boca. Era la parte más complicada. La navaja se trabó en el contorno de la fosa nasal y brotó un hilo rojo que tiñó la espuma. La niña limpió la hoja en la falda floreada y dejó sobre los pétalos un rastro de jabón, sangre y polvo capilar. Sintió la navaja sobre los muslos duros, masivos, forjados en el trabajo ingrato. Trabajaba por el techo y la comida.
La pollera era la hoja de rutina de la niña: el ruedo tenía un vivo rojizo hecho de barro, bosta y polvo de ladrillo adherido de cuando iba al corral que el Barón había mandado hacer en un sector de las caballerizas para tener leche tibia de la ubre. La joven fámula traía los baldes de leche por el camino de ladrillos de aparejo mudejar que conducía a la cocina. A la altura de los garrones, duros como los de un caballo, había una franja de óxido que coincidía con la forma del chapón protector de la cortadora de pasto Budding que el gobernador se había hecho traer de Inglaterra. La niña debía sentirse orgullosa de que el Barón le concediera el honor de manejar la primera máquina cortacésped que había entrado en el país. Inglaterra era para el gobernador el nombre de sus más gratos sueños y el de las peores pesadillas. Inglaterra era el nombre del amor no correspondido. Acariciaba el sello “Made in England” de la cortadora con la melancolía de un adolescente despechado.
En la parte de los muslos, sobre el delantal blanco que cubría la falda de la niña, había rastros de carne fileteada, semillas de tomate secas, restos de albahaca disecada y polvo de leña. Ese perfume fresco la antecedía y dejaba una estela detrás de sí.
El gobernador se llenaba los pulmones con esa fragancia que era el opuesto a la del campo de batalla. La fámula rezumaba el aroma del amparo, del calor, de la abundancia y también el de la lascivia. Dentro de la casa era difícil percibir que la patria estaba en guerra.
María Emilia pasaba la hoja de la navaja por las mejillas del gobernador y limpiaba la sangre y la espuma que se mezclaban en la falda oreada igual que el amor y el odio. Algo semejante a lo que sucedía fuera de la casa, en esa ciudad en la que María Emilia jamás se había aventurado.
La niña tomó la toalla caliente doblada sobre la tapa de la salamandra y cubrió la cara del Barón que, entregado, dejó escapar un gemido de dolor y satisfacción. María Emilia volvió a apretar el mango de la navaja y así, con el cuello del hombre entre sus manos, hundió el filo en la carne distendida. Un borbotón de sangre saltó de la herida y le salpicó los párpados.
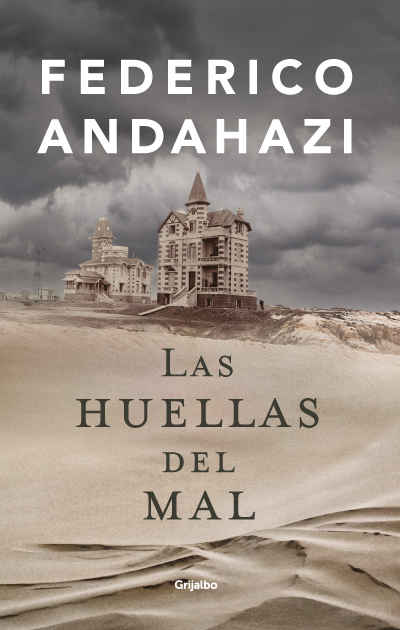
Las huellas
del mal
Corre el año 1892. Argentina es una nación joven, pero se encuentra entre las más pujantes y desarrolladas del mundo. Dos misteriosos agentes de la policía federal llegan al pueblo de Quequén, en la costa atlántica, para ayudar a resolver un crimen. Dos niños han sido degollados y su madre, viva, aunque en estado catatónico, es la única testigo del hecho.
Uno de los agentes es Juan Vucetich, un inmigrante de origen croata que concibe un método innovador: la dactiloscopia, una disciplina que permite identificar inequívocamente a una persona por el relieve único de las crestas capilares de los dedos de la mano. Si lograran resolver un crimen tan horroroso gracias a este procedimiento, Argentina tomaría la delantera geopolítica con un logro revolucionario para la administración de los países.
Con gran capacidad narrativa y una afinada precisión para describir el clima turbulento, expectante e innovador que se vivía a las puertas del siglo XX, Federico Andahazi creó una historia oscura y atrapante que indaga en personajes tan frágiles y complejos como valientes. Persecuciones, corrupción, intrigas internacionales y anarquistas revolucionarios recorren las páginas de esta novela en la que se amalgaman de forma erudita y delicada, el disfrute y la reflexión.
“Andahazi recarga las tintas en la conformación del retrato del matrimonio y la conjunción de sus psicologías. No busca un estereotipo, sino alcanzar un nivel simbólico mediante un espejo deformante que le permita evocar las imágenes de otros matrimonios que han regido el destino de la Argentina. En política, ya se sabe, la realidad suele superar a la ficción. Además, esta alianza perversa entre el barón y la matriarca apunta a una paradoja que también se proyecta a los tiempos actuales: si bien la generala es quien ostenta el poder real, en lugar de utilizar su omnímoda autoridad con un propósito feminista, lo pone al servicio de un modelo patriarcal.”
“La yuxtaposición de referencias históricas y elementos que se inclinan a lo fantástico puede desorientar, pero a cambio la novela consigue transmitir con gran intensidad los efectos nefastos de una autocracia y sugiere que las ansias enfermizas de dominación que impulsan a algunos seres humanos trascienden el maniqueísmo de género o los dogmatismos ideológicos y se nutren de estratos psíquicos más profundos y complejos.”
Felipe Fernández
Diario LA NACIÓN, Buenos Aires, 14 de Julio de 2019
Ver Reseña completa
“Otro acierto de Andahazi es el paralelismo que traza entre el asesinato de los niños y una de las tragedias de Eurípides a través de la figura de Diamant, un entusiasta traductor de las obras del dramaturgo griego, que descubre que para resolver el crimen hay “que interpretarlo de la misma manera que una tragedia griega”
Felipe Fernández
Diario La Nación, Buenos Aires, 24 de diciembre de 2022
Ver Reseña completa
“Además de contar la historia de Vucetich, “Las huellas del mal” narra “un hecho espectacular que la literatura no había explorado”, el doble homicidio de los hermanitos Carballo en 1892, un crimen “cinematográfico, novelístico, envuelto en una serie de sucesos que lo emparentaban con la tragedia griega, con la obra de Eurípides”
Agencia Telam, Argentina, 26 de noviembre de 2022
Ver nota completa
“Vuelve Federico Andahazi con una novela policial redonda que, sobre la base de un hecho real, combina la acción vertiginosa estilo Dan Brown con la pulcra referencia y homenaje a la tragedia griega.
En el lejano fin del mundo en el pueblo de Quequén a fines del siglo XIX ocurrió un crimen de horror que pudo ser resuelto con el método de huellas digitales inventado y desarrollado por Juan Vucetich, un inspector de policía de origen croata.
En la página del copyright la editorial aclara que si bien la novela se basa en hechos reales, algunas escenas son literarias pero “…aquellos pasajes que resultan más inverosímiles, extraños y fantasiosos, por lo general se ajustan a la realidad.”
Excelente trabajo del autor de El anatomista que me complazco de recomendar a nuestros lectores.”
Daniel Bucciarelli
Librería Superior, Argentina, 9 de octubre de 2022
Ver Reseña completa:
Capítulo Primero
1
LA NAVAJA
La navaja recorrió el contorno de la nuez hasta el mentón y a su paso abrió un sendero entre la espuma. En el hoyuelo que dividía la quijada del Barón había quedado un punto blanco de jabón. Guardó el labio inferior entre los dientes y llevó la cabeza hacia atrás, de modo que no quedara ningún pliegue en la piel.
Ofrecía su cuello a la niña que lo afeitaba con una confianza que no se otorgaba siquiera a sí mismo. Cuántos, incluso algunos de quienes vivían en la casa del Barón, a quien llamaban el gobernador, deseaban tener esa garganta al alcance de la mano para degollarlo como a un ternero. Acaso, medio país; acaso la mitad de los habitantes de la casa. La casa. Así mentaban todos a esa ciudadela en el centro de la ciudad.
Las manos de la niña que empuñaba el mango de nácar eran hábiles. Mientras paseaba el filo de la hoja plateada, cerraba los ojos e imaginaba. Conocía la cara del Barón mejor que la de ella misma: había bustos y retratos del gobernador hasta en el lugar más recóndito de la casa. Podía afeitarlo sin mirar. Era la centinela del límite inapelable entre las patillas triangulares y el borde del cuello de la chaqueta adornada con laureles de hilos de oro.
María Emilia –así se llamaba la niña, María Emilia Rendo– apretaba las cachas de la navaja, cerraba los ojos e imaginaba que hundía el metal y le surcaba el cuello desde la aorta hasta la yugular, justo por encima de la línea de la nuez. Imaginaba. Imaginaba que le abría la garganta y salía caminando, liberada, por la puerta principal hacia ese mundo exterior que no había vuelto a ver desde el día que llegó a la casa.
La niña sabía que mientras el gobernador permaneciera con vida no tenía forma de escapar. Deseaba que el Barón muriera. El hecho de que lo amara, según debía creer, no era un impedimento para anhelar su muerte. El amor y la muerte habían convivido en ella desde siempre.
Conocía la frontera entre las patillas frondosas y el cuello de la chaqueta orlada con laureles dorados, pero no estaba segura del límite entre el amor y el odio. Los confundía. Una y otra vez los confundía. Cuando le acariciaba el cuello con la brocha y cuando imaginaba degollarlo. Los confundía. Cuando lo veneraba como a un padre, igual que todos en la casa, y cuando él la miraba con la lascivia furtiva de un amante. No podía distinguir el amor del odio cuando él le decía m’ hijita o cuando se refería a ella ante los demás como la fámula. La fámula. Prefería que la insultara o que le pegara con el revés de la mano antes de que le dijera la fámula, el nombre exacto de la indiferencia. La fámula. Nadie.
El gobernador cubrió los dientes con el labio superior para extender la distancia que separaba la nariz de la boca. Era la parte más complicada. La navaja se trabó en el contorno de la fosa nasal y brotó un hilo rojo que tiñó la espuma. La niña limpió la hoja en la falda floreada y dejó sobre los pétalos un rastro de jabón, sangre y polvo capilar. Sintió la navaja sobre los muslos duros, masivos, forjados en el trabajo ingrato. Trabajaba por el techo y la comida.
La pollera era la hoja de rutina de la niña: el ruedo tenía un vivo rojizo hecho de barro, bosta y polvo de ladrillo adherido de cuando iba al corral que el Barón había mandado hacer en un sector de las caballerizas para tener leche tibia de la ubre. La joven fámula traía los baldes de leche por el camino de ladrillos de aparejo mudejar que conducía a la cocina. A la altura de los garrones, duros como los de un caballo, había una franja de óxido que coincidía con la forma del chapón protector de la cortadora de pasto Budding que el gobernador se había hecho traer de Inglaterra. La niña debía sentirse orgullosa de que el Barón le concediera el honor de manejar la primera máquina cortacésped que había entrado en el país. Inglaterra era para el gobernador el nombre de sus más gratos sueños y el de las peores pesadillas. Inglaterra era el nombre del amor no correspondido. Acariciaba el sello “Made in England” de la cortadora con la melancolía de un adolescente despechado.
En la parte de los muslos, sobre el delantal blanco que cubría la falda de la niña, había rastros de carne fileteada, semillas de tomate secas, restos de albahaca disecada y polvo de leña. Ese perfume fresco la antecedía y dejaba una estela detrás de sí.
El gobernador se llenaba los pulmones con esa fragancia que era el opuesto a la del campo de batalla. La fámula rezumaba el aroma del amparo, del calor, de la abundancia y también el de la lascivia. Dentro de la casa era difícil percibir que la patria estaba en guerra.
María Emilia pasaba la hoja de la navaja por las mejillas del gobernador y limpiaba la sangre y la espuma que se mezclaban en la falda oreada igual que el amor y el odio. Algo semejante a lo que sucedía fuera de la casa, en esa ciudad en la que María Emilia jamás se había aventurado.
La niña tomó la toalla caliente doblada sobre la tapa de la salamandra y cubrió la cara del Barón que, entregado, dejó escapar un gemido de dolor y satisfacción. María Emilia volvió a apretar el mango de la navaja y así, con el cuello del hombre entre sus manos, hundió el filo en la carne distendida. Un borbotón de sangre saltó de la herida y le salpicó los párpados.

Psicódromo
Eliseo Fainzilber es psicoanalista y una mañana se despierta en un banco de la estación Coghlan. Durmió con un libro de Aristóteles y otro de Diógenes Laercio a modo de almohada. Su esposa lo echó de la casa al enterarse de que había fundido el negocio familiar a sus espaldas. De pronto se quedó sin nada. Deambula por la ciudad y conversa con un pordiosero.
El destino lo reencuentra con Eleonora, una antigua paciente que insiste en retomar las sesiones con él, pero Eliseo se había alejado hacía años de su profesión a causa de una experiencia traumática. Y aunque quisiera, tampoco dispone de un consultorio donde atenderla. El pordiosero, que tiene más de sabio que de vagabundo, le sugiere que utilice la calle, que caminen como lo hubiera hecho Diógenes de Sínope. Así, Fainzilber regresa a su profesión e inaugura el “psicódromo”, un tratamiento que consiste en conversar mientras recorren la ciudad. Una serie de personas se cruzarán en su camino y a medida que él se compromete a desentrañar el origen de sus problemas y resolverlos, irá creando, poco a poco, su propia salvación.
En un escenario real signado por la inestabilidad y la frustración, Psicódromo resulta también una metáfora que va más allá de cada personaje para hablar, en mayor o menor medida, de todos nosotros.
Una pregunta sobrevuela la novela mientras deambulamos con sus protagonistas: ¿es posible escaparse de uno mismo? ¿Podemos dejar de girar en falso en torno a nuestro sufrimiento y librarnos de aquello que nos perturba? Con la destreza narrativa con la que cautivó a infinidad de lectores, Federico Andahazi propone un derrotero bajo el cielo urbano que es una fuga hacia adentro; el viaje emocional, sensorial y reflexivo de un personaje que parece decirnos que solo manteniéndonos en movimiento es posible encontrar una salida.
